En el primer aniversario de la canonización de San John Henry Newman
Para los católicos de mi generación los ecos del catolicismo inglés, con la excepción del gran Chesterton, llegaban lejanos. Nuestras fuentes eran los teólogos de la Europa continental, franceses y alemanes, principalmente. Por ello, mi descubrimiento de Newman fue relativamente tardío. Pero mis primeras lecturas suyas me fascinaron y han contribuido decisivamente, junto con Joseph Ratzinnger, a la maduración de mi catolicismo.
Newman tiene, además, una ventaja. Escribe muy bien. Y eso es muy de agradecer. Es lo que llamamos un “escritor de raza”. Sus sermones oxonienses son deslumbrantes. Su dominio de la escritura le hacía ser claro, preciso, profundo y sugerente. Utilizaba magistralmente la ironía, como cualquier inglés que se precie, pero lo hacía con delicadeza y siempre evitando herir a su interlocutor. Puedo decir que mi visión de la Iglesia de Roma, de la Iglesia Católica, es la de Newman. Puedo decir que soy papista a la manera en que lo era Newman. Y, si me preguntan por las razones de mi fe y de mi cosmovisión cristiana, no puedo hacer otra cosa mejor que acudir a la Gramática del asentimiento y responder con ella.
Por ello seguí muy de cerca el viaje apostólico de Benedicto XVI a Inglaterra, hace ya diez años, en el que proclamó beato a Newman en una memorable ceremonia en Birmingham. Era entonces Nuncio en Gran Bretaña el español Faustino Sainz Muñoz, quien me contó pormenores de aquellas jornadas. Benedicto XVI mantuvo una entrevista con la Reina Isabel, de la que fue testigo el Nuncio. Por cierto, el Papa y la Reina son casi coetáneos. La Reina le gana en edad sólo unos meses. Al poco de haber tenido lugar la visita del Papa, el Nuncio recibió una llamada del Palacio de Buckingham, en la que se le decía que la Reina quería tener un encuentro con él. Se concertó la visita y nuestro Nuncio acudió al Palacio de Su Majestad. Lo que le dijo la Reina fue que su conversación con el Papa le había impresionado y que quería leer textos suyos, por lo que le rogaba que le indicara con cuáles lecturas podría conocer mejor el pensamiento del Pontífice de Roma. El Nuncio atendió la petición de la Reina y le hizo llegar una selección de textos de Ratzinger.
Cuando recibimos la noticia de la canonización de Newman, sentí una gran alegría y decidí ir a Roma a participar como un fidelis laicus a la ceremonia en la Plaza de San Pedro. Disfruté al ver la efigie de Newman presidiendo la gran Plaza, llena de fieles, muchos de ellos venidos de tierras británicas. Entre los peregrinos ingleses, en un sitial al lado del altar, se encontraba el Príncipe Carlos, nada menos que el heredero de la Jefa de la Iglesia anglicana, quien, al concluir la ceremonia, saludó al Papa Francisco con respeto y cordialidad. La foto de aquel saludo fue portada al día siguiente en los periódicos británicos. Sonreía para mis adentros, pensando que aquel saludo era un feliz colofón a la controversia entre Gladstone y Newman, que dio lugar a la Carta al Duque de Norfolk. En la Plaza de San Pedro de aquella mañana del octubre romano me parecía que no era precisamente Newman el que salía mal parado.
¿Cuál es el origen de la Carta al Duque de Norfolk?
El 1 de octubre de 1874 Gladstone escribió en la Contemporary Review un artículo, que contenía un virulento ataque contra los Decretos de Pío IX, consecuencia del Concilio Vaticano I de 1870. Un mes después (el 4 de noviembre) ampliaba las tesis del artículo en un opúsculo, The Vatican Decrees, que se convertiría en un best seller, con más de 145.000 copias vendidas en los dos meses siguientes a la publicación.
Gladstone no era un cualquiera. No sólo era el ex Primer Ministro de Su Majestad la Reina Victoria, que había dejado el cargo unos meses antes, tras un largo gobierno de seis años, caracterizado por grandes reformas, período en el que el Imperio británico alcanzaba el cenit de su poderío. Las elecciones de febrero de 1974 habían dado el poder a Disraeli, su gran rival en política. Pero, además, Gladstone tenía reconocida especial autoridad en materia religiosa. Hijo de un acaudalado comerciante de Liverpool, con ascendencia escocesa, había querido ser clérigo de la Iglesia de Inglaterra. Por la firme oposición de su padre no persistió en su deseo, sin perjuicio de lo cual fue siempre un hombre piadoso y muy fiel a la Iglesia de Inglaterra durante toda su vida. En su casa leía la Biblia con su mujer todos los días. Recibió la esmerada educación de la élite británica de aquel tiempo: estudios secundarios en Eton y los universitarios en Oxford (Christ Church). Ocho años más joven que Newman, en su etapa oxoniense coincidió, entre 1828 y 1832, con el entonces joven clérigo de la Iglesia de Inglaterra, fellow del Oriel y vicario de la iglesia universitaria de St. Mary. Gladstone frecuentaba los sermones de Newman, en los que -confesaría- se sentía “embriagado” y fue miembro entusiasta del Movimiento de Oxford en sus primeros años. Profesó una gran admiración a Newman y cuando se enteró -era ya un reputado político y miembro del Parlamento- del ingreso de aquél en la Iglesia Católica experimentó un gran desconcierto y conmoción. Hay que decir que la famosa disputa entre los dos viejos amigos no provocó una ruptura total entre ambos. Cuentan sus biógrafos que cuando a mediados de los ochenta (diez años después de la controversia) Newman sufrió la casi total pérdida de la vista Gladstone le envió una pequeña lámpara para ayudarle a leer con unas afectuosas palabras y en 1890, en vísperas de la muerte de Newman, acudió a Birmingham a darle el último adiós. Muy probablemente, el hecho de que la réplica a su panfleto contra el Papa Pío IX y la Iglesia de Roma viniera de las manos de Newman le habría sorprendido y desagradado. Habría preferido que hubiera venido del Cardenal Manning o del ámbito católico ultramontano.
 William E. Gladstone (1809-1898)
William E. Gladstone (1809-1898)
El panfleto de Gladstone era un hecho extraordinariamente grave para la comunidad católica de la Gran Bretaña de entonces. Según datos del propio Gladstone, estaba formada por más de cinco millones de personas en el conjunto del Reino Unido (una sexta parte de la población), de las que aproximadamente un millón eran ciudadanos británicos. Lo era, porque a partir de la Catholic Emancipation Act de 1829 los católicos habían mejorado notablemente su status jurídico y en ese clima relativamente más favorable estaban aumentando su presencia y número de fieles en la sociedad británica. El virulento ataque de Gladstone les ponía a los pies de los caballos y podía desatarse una oleada de hostilidad y de retroceso en la normalización de su situación. La conclusión de las cuatro tesis del Vatican Degrees era muy ofensiva: llamar a los católicos “prisioneros y esclavos del Papa”, lo que Newman consideró una “injuria”, y afirmar que era incompatible ser buen ciudadano británico y católico podía colocar a los católicos como una suerte de apestados.
Las cuatro tesis del panfleto con las que Gladstone fundamenta tan graves acusaciones son:
- El Papa ha sustituido el programa Semper eadem del que ha alardeado orgullosamente por una política de violencia y de cambio rupturista en la fe.
- Ha afilado y desenvainado las armas ya oxidadas, de las que creíamos que ya se había liberado la Iglesia.
- Exige que quien abrace el credo romano renuncie a su propia libertad moral e intelectual y ponga su lealtad y deberes cívicos a merced de un tercero.
- Ha repudiado simultáneamente tanto el pensamiento moderno como su historia antigua.
¿Cómo reaccionar ante tal desmesurado ataque? Para explicar y comprender la respuesta de Newman hay que empezar preguntándose por qué la elabora y la hace pública como una carta al Duque de Norfolk.
¿Quién era el Duque de Norfolk?
El Ducado de Norfolk es uno de los títulos de mayor alcurnia entre la nobleza británica. Tiene aparejada la dignidad de Earl Marshal (conde mariscal), que es uno de los ochos grandes oficiales de la Monarquía británica. La peculiaridad de los Duques de Norfolk es que desde el siglo XVI mantuvieron la fidelidad a la Iglesia Católica, a pesar de lo cual conservaron su rango y privilegios. Esta situación les convirtió en una especie de protectores de la minoría católica. El XV Duque de Norfolk, que no había cumplido los 40 años cuando Gladstone lanzó su panfleto, había asumido este papel con gran dignidad. Educado en la fe católica precisamente en el Oratorio de Edgbaston fundado por Newman, conocía y admiraba al teólogo John Henry. Miembro de la Cámara de los Lores se dio cuenta perfectamente de las consecuencias del agresivo escrito de Gladstone. Y pensó que era necesario una respuesta para desmontar sus tesis, pero una respuesta que pudiera influir en el conjunto de la opinión pública y que no fuera un mero contrataque en términos virulentos. No sería oportuna una respuesta de la corriente ultramontana que lideraba el Cardenal Manning.
Por ello el Duque de Norfolk acudió, con otros laicos católicos, a Newman y le pidió que fuera él quien asumiera la tarea de refutar las tesis del panfleto de Gladstone. Newman aceptó el delicado encargo y se encerró a escribirlo, concluyéndolo en menos de dos meses. El 27 de diciembre de 1874 envió al Duque el texto junto con sus mejores deseos de Navidad. La Carta se difundió en los primeros meses de 1875. Tenía una extensión que más que triplicaba la del escrito de Gladstone. Y lo que podría haberse limitado a ser un mero paper de circunstancia se convirtió en un auténtico tratado con reflexiones perennes sobre puntos nodales de la teología moral y de la eclesiología cristianas. La recepción de la Carta fue enormemente calurosa en la comunidad católica inglesa y quienes discrepaban de algunos puntos de ella no osaron enfrentarse a Newman.
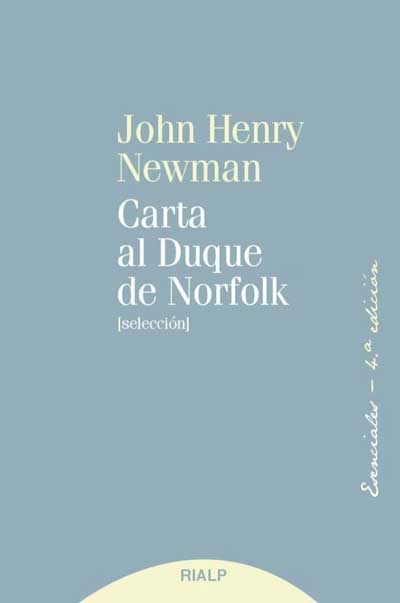 El tono del escrito de Newman es, al mismo tiempo, comedido y severo. No hay concesiones pero tampoco desmesuras. Reprocha a Gladstone que se “haya dedicado a una interpretación de documentos eclesiásticos no fundamentada y a una visión de nuestra posición en el país que no merecemos y que no podemos consentir”. “La versión del Sr. Gladstone tanto de los Decretos como de nosotros no es ni digna de crédito ni caritativa”, afirma con amargura y firmeza.
El tono del escrito de Newman es, al mismo tiempo, comedido y severo. No hay concesiones pero tampoco desmesuras. Reprocha a Gladstone que se “haya dedicado a una interpretación de documentos eclesiásticos no fundamentada y a una visión de nuestra posición en el país que no merecemos y que no podemos consentir”. “La versión del Sr. Gladstone tanto de los Decretos como de nosotros no es ni digna de crédito ni caritativa”, afirma con amargura y firmeza.
El contenido de la Carta es tan rico en consideraciones históricas como doctrinales que resulta imposible reseñarlo con los límites de un artículo. Por ello, me limitaré a esbozar algunos de sus puntos esenciales.
Newman dedica los primeros capítulos de su exposición a refutar la acusación de Gladstone del repudio por parte del Papa de la Iglesia antigua así como de la consideración del Papa como un poder despótico. Es este un punto en el que -podríamos decir- Newman juega en su propio campo. Porque todo el itinerario espiritual desde el Movimiento de Oxford que le conduce a abrazar la Iglesia Católica se basa, en gran parte, en la convicción de que es ésta la verdadera heredera de la Iglesia Apostólica y de los Padres. Y el abandono de su amada Iglesia de Inglaterra se debe a que ésta no podía, en cuanto Iglesia particular y desgajada del tronco originario, satisfacer ese requisito que Newman va descubriendo como esencial para el cristianismo. Recordando el Movimiento de Oxford (y hay en tal evocación una alusión implícita a Gladstone) escribe: “Ninguno de nosotros pudo leer a los Padres de la Iglesia y ser discípulo suyo sin sentir que Roma, como fiel administradora, había mantenido en su plenitud lo que la comunidad anglicana había dejado desaparecer”. Por eso califica, irónicamente, como “paradoja” el hecho de que Gladstone formule este reproche, ya que “justamente nuestra fidelidad a nuestros antepasados y no el repudiarlos es lo que le disgusta”. Pero, más allá de la controversia, lo que importa en el texto de Newman es que en él nos transmite su “ideal” de la Iglesia Católica: ser lo más cercana y lo más fiel a la primitiva Iglesia. Sólo la Iglesia de Roma, con el Pontífice como sucesor de Pedro, puede satisfacer ese ideal.
Pero digamos algo de la segunda cuestión: los poderes del Papa. Gladstone presentaba al Papa con unos poderes tiránicos con exigencia de “obediencia absoluta”. Al defender las prerrogativas del Sumo Pontífice, Newman hace una precisión que conviene subrayar: “la Iglesia exige que tales prerrogativas se reconozcan sólo por los católicos”. Por eso dice con ironía que “Mr. Gladstone debería haber elegido otro tema para atacarnos, no el de los poderes del Papa”. Sí, resultaba irónico que el estadista del Imperio más poderoso expresara su “alarma…ante los perjuicios que a la sociedad puede causarle el Papa, en un momento histórico en que el Papa no podía nada”, ya que incluso estaba confinado en el Vaticano tras la pérdida del poder temporal. En toda la larga argumentación histórica que hace Newman sobre este punto no he encontrado ninguna reivindicación del poder temporal del Papado. Lo explica por razones de necesidad histórica y como instrumento para salvaguardar la independencia de la Iglesia, frente a cualquier poder temporal. Pero no hay ninguna nostalgia de la pérdida del poder temporal ni deseo de recuperarlo. Más bien al contrario: esa pérdida acentúa el carácter de “poder espiritual” del Papado y lo libera de adherencias que pueden perturbarlo. Lo cual, por otra parte, coloca en contradicción los argumentos de Gladstone. En efecto, la Iglesia de Inglaterra es la que tiene el sostén de un poder temporal tan fuerte como el de la Corona británica y ello es un elemento substancial de la misma.
Y aquí llegamos al punto esencial del escrito de Newman: el problema del conflicto posible entre la doble lealtad (como súbdito y como católico), donde aparece el papel de la conciencia. Todo lo que plantea Newman en estas luminosas páginas es de palpitante actualidad. Lo que me importa es poner de relieve algunas de las afirmaciones y reflexiones de Newman, tal y como yo las veo.
Primero. No hay en Newman, en principio, incompatibilidad alguna en aceptar y observar el magisterio petrino y, al mismo tiempo, asumir los deberes derivados del cumplimiento de las leyes civiles. Lo dirá de la manera más clara que se pueda decir: “no veo que haya incoherencia alguna en ser a la vez un buen católico y un buen inglés”. Este punto de partida implica la aceptación de la tradicional distinción entre la “esfera religiosa” y la “esfera civil”. El Estado, a través de sus leyes, impone a los ciudadanos deberes de distinta naturaleza y en los campos más variados que el católico, como miembro de esa comunidad política, debe acatar, incluso los que se refieren al deber de lealtad al Estado. El católico ha de actuar en esta esfera como un ciudadano más.
Gladstone tampoco en principio niega esta distinción. Lo que reprocha al Papa y a los Decretos del Vaticano I son dos cosas. Por una parte, una extralimitación de sus poderes, ya que, en su opinión, abarcarían los dominios de la fe, la moral y el gobierno y disciplina de la Iglesia. Pero lo peor -subraya- es que “reclama el poder de determinar los límites de esos dominios”. Gladstone había observado, no sin cierta razón, que “no hay aspectos y funciones de la vida humana que no entren o puedan entrar en el ámbito de la moral”. Según esta visión, el Papa reclamaría, en consecuencia, un poder prácticamente universal y, como exige a sus fieles una “obediencia absoluta”, convierte a los católicos en “esclavos morales y mentales”. Este es el segundo y más grave reproche de Gladstone, respecto del que Newman reacciona con gran severidad.
Los temores de Gladstone estaban sustentados en su concepción jurisdiccionalista de la religión, inherente al anglicanismo en su grado máximo. En realidad, a pesar de su condición de liberal, no había ni siquiera atisbado una concepción moderna de la libertad religiosa. Al poner de relieve las aporías de Gladstone, Newman va trazando los rasgos del modelo de Estado que respeta la libertad religiosa, así como la libertas eclesiae, que puede desenvolverse perfectamente en el seno de tal modelo de Estado, sin detrimento de las legítimas potestades de éste en el orden temporal. Los ecos del bosquejo de Newman se perciben claramente en la Declaración Dignitatis humanae del Concilio Vaticano II, incluida la invocación de la conciencia, a la que me referiré a continuación.
Newman no elude el problema de los posibles conflictos entre las “dos lealtades”. Aquí sus reflexiones son ponderadas y matizadas. Entiende que en un Estado respetuoso de las libertades tales situaciones de conflicto serían excepcionales. Pero en tales casos, en el supuesto de que se produjeran, no duda en afirmar que “estamos obligados a obedecer al Papa y a desobedecer al Estado”. Se trataría de lo que hoy llamamos una “objeción de conciencia”. Aunque también agrega dos cosas importantes. La primera, que conviene alcanzar compromisos (entre la Iglesia y el Estado) que impidan que tales situaciones extremas lleguen a producirse. La segunda, que considera perfectamente lícito que los católicos ejerzan su influencia, en cuanto ciudadanos, para impedir que una ley que atentase los principios morales esenciales fuese adoptada o para abrogarla si hubiera sido aprobada.
Es a partir de estas consideraciones cuando aparece su luminosa reflexión sobre la conciencia. Newman se revuelve contra la reiterada afirmación de Gladstone de la “obediencia absoluta” que reclamaría el Papa a los católicos. Le parece algo falso y ofensivo. Es, acaso, en el único punto en que a Newman se le ve con una irritación contenida, llegando a decir: “Si el Papa o la Reina me exigiesen una ‘obediencia absoluta’, él o ella estarían transgrediendo las leyes de una sociedad humana. ¡A ninguno de los dos debo obediencia absoluta!”. No hay obediencia absoluta -explica- porque tengo mi conciencia, a la que considera “suprema autoridad”.
 Foto con pie: John Henry Newman (1801-1890)
Foto con pie: John Henry Newman (1801-1890)
Esta alta consideración de la conciencia le impele a clarificar el concepto, a decir lo que no es y lo que es, ante las falsas concepciones de la conciencia que se propagan en nuestra sociedad. “La conciencia -afirma- no es una especie de egoísmo previsor ni un deseo de ser coherente con uno mismo; es un Mensajero de Dios, que tanto en la naturaleza como en la gracia nos habla desde detrás de un velo y nos enseña y rige mediante sus representantes. La conciencia es el más genuino Vicario de Cristo”. La conciencia existe porque hay una ley moral establecida por Dios, no porque no exista ninguna norma superior a la mera voluntad humana o a los acuerdos pragmáticos que los hombres establezcan y que, por lo tanto, pueden modificar a su antojo. La conciencia tiene derechos porque tiene deberes.
Newman llega a decir: “Si algún Papa hablara en contra de la conciencia, en el sentido auténtico de la palabra, estaría cometiendo un acto suicida. Ese Papa estaría cortándose la hierba de debajo de los pies. La autoridad teórica del Papa, lo mismo que su poder en la práctica, se fundamentan en la ley de la conciencia y en su sacralidad”. Es decir, la autoridad del Papa se filtra a través de la conciencia. No es una obediencia ciega. De ahí el famoso brindis con el que concluye Newman su capítulo dedicado a la defensa de la conciencia: “Sin duda, caso de verme obligado a hablar de religión en un brindis de sobremesa (lo que en verdad no me parece de lo más apropiado) brindaré por el Papa, con mucho gusto; pero primero ¡Por la Conciencia! y después ¡Por el Papa!”.
En nuestros tiempos la reivindicación de la “conciencia newmaniana” constituye una tarea primordial, porque las visiones falsas de la conciencia están dominando la vida de Occidente y son una pieza clave de la “tiranía del relativismo” de la que hablara Benedicto XVI. El primado de la conciencia es requisito esencial de la verdadera libertad humana. Es la gran lección del santo John Henry Newman.

Eugenio Nasarre



