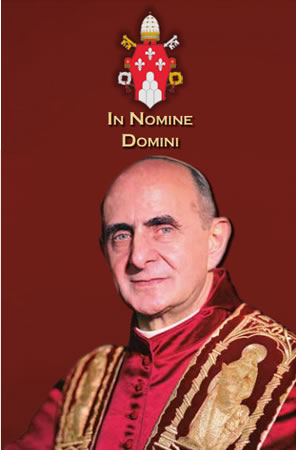Dr. Vicente Cárcel Ortí
Historiador
1. PABLO VI COMENZÓ EN 1964 LA RENOVACIÓN DEL EPISCOPADO ESPAÑOL
El 5 de noviembre de 1963 comenzó a discutirse en el aula conciliar el esquema de decreto De Episcopis et dioecesium regimine. La sesión del día 7 fue especial¬mente molesta al Gobierno español, porque en ella varios obispos pidieron que se cortara toda intervención estatal en el nombramiento de los obispos. El Gobierno ejerció la censura a fondo, eliminando más de la mitad del noticiario oficial del Vaticano, publicado en la prensa.
El día 8 fue precisamente un obispo español, el anciano Mons. Antonio Pildáin, de Canarias, quien pidió por escrito a los padres conciliares que los jefes de Estado que tenían el privilegio de intervenir en los nombramientos de obispos renunciaran al mismo. La renovación del Episcopado español debía contar necesariamente con la colaboración del Estado. Este tema fue fundamental para Pablo VI en sus relaciones con España. En el nº. 20 de decreto Christus Dominus sobre el ministerio pastoral de los obispos se recogió la petición de Mons. Pildáin por 2.319 votos favorables, con solo 2 contrarios y uno nulo. Lo cual quiere decir que prácticamente todos los obispos españoles también apoyaron esta propuesta, que revelaba la nueva conciencia eclesial nacida en ellos mismos con respecto a sus relaciones con el poder civil, pues se consideraba anacrónica la intervención del Estado en los nombramientos de obispos, aunque esta situación no era exclusiva de España.
El Gobierno estaba dispuesto a aceptar la invitación conciliar, pero al tratarse de un privilegio de la nación española, se buscó una fórmula que conservara por lo menos un vestigio del mismo y del cual España se sentía orgullosa y agradecida a la Iglesia. El cardenal Quiroga Palacios, primer presidente de la Conferencia Episcopal, hizo presente que le parecía más conforme al espíritu cristiano del Gobierno la renuncia sin condiciones ni contrapartidas porque el nombramiento de obispos es una función propia y exclusiva del Romano Pontífice. La opinión pública más generalizada, la Acción Católica y el clero joven compartieron esta propuesta. Todo lo más que se podría conceder sería la prenotificación oficiosa al Gobierno de cada nombramiento, como se hacía con otros gobiernos, y con ello quedarían suficientemente salvaguardados los legítimos intereses del Estado.
Un hecho importante de los primeros años del postconcilio fue la aceptación de las dimisiones presentadas por los obispos ancianos. Al terminar el Concilio los obispos españoles tenían una edad media de 65 años, una de las más altas del mundo; los obispos con menos de 50 años eran apenas el 9%. La jubilación afectó a un cuarto del episcopado español, pues tres cardenales, cuatro arzobispos y doce obispos habían alcanzado la edad para presentar la dimisión. La medida afectó también a todos los obispos nombrados antes del comienzo de la guerra civil, que en 1966 eran el 13% del episcopado.
Esta dimisiones fueron ocasión propicia para renovar profundamente desde el punto de vista generacional al episcopado, aunque no todos estaban convencidos que esto supondría un "aggiornamento" eclesial, porque el Jefe del Estado seguía teniendo en sus manos la clave de los nombramientos y no estaba dispuesto a renunciar al privilegio de la presentación. La renovación del episcopado y, por consiguiente, la provisión de las diócesis la hizo Pablo VI de forma lenta y gradual, con sus proverbiales prudencia y clarividencia. Sin prisas, pero sin pausas, ya que la Santa Sede deseaba reforzar la Conferencia Episcopal con obispos jóvenes, habida cuenta del influjo cada vez mayor que ésta tenía en el ámbito nacional y de la crisis que atravesaba el catolicismo español, que se manifestó sobre todo entre los movimientos de Acción Católica y entre el clero joven. Las tensiones eran más evidentes entre las categorías citadas y el episcopado en general, aunque las expresiones públicas de este disenso, salvo muy contadas excepciones, fueron relativamente pocas y muy limitadas, gracias al buen espíritu que animó a todos. Esta situación no debe atribuirse a motivos doctrinales o de principio. No podía hablarse de espíritu antijerárquico, aunque las críticas a la Jerarquía fueran muy frecuentes. Se trataba más bien del enfrentamiento entre dos mentalidades, inspiradas ambas por un amor a la Iglesia y una fidelidad al Evangelio, que cada uno entendía a su manera. Los obispos españoles estaban dotados de grandes virtudes, pero muchos de ellos, por formación y tradición, eran incapaces de comprender o de comprender suficientemente la compleja problemática que agitaba al clero joven y a los movimientos apostólicos.
Como ya he dicho, España contaba al terminar el Concilio con un episcopado envejecido, formado en su mayoría por los obispos nombrados en los años de la postguerra civil, cuando el pueblo español permanecía aún postrado y herido, envuelto todavía en divisiones muy profundas entre hermanos y perplejo ideo¬lógicamente ante los caminos a seguir para construir su futuro. En todos estos obispos - sobre todo en los más ancianos - predominó un sentido responsable de dedicación sin fatiga a la restauración del edificio eclesial en la sociedad, mientras personalmente cicatrizaban heridas y ponían los cimientos de una renovación cristiana que fuera, al mismo tiempo, reconciliación dentro de la sociedad española. A estos obispos les correspondió después vivir las transformaciones profundísimas de las décadas de los años sesenta y seten¬ta: transformaciones de la sociedad y de la Iglesia hondas y amplias como en ningún otro momento de la historia española.
Estos pastores permanecieron en el puesto de servicio y no huyeron buscando el descanso y la serenidad del claustro o de la vida, sin responsabilidades directas respecto a los conflictos diarios y a la oscuridad y confusión sobre la ruta a seguir. En medio de la dificultad de la navegación en el mar proceloso y de la marcha en el desierto de la transformación sociopolítica y de la aplicación del Vaticano II, algunos de estos obispos hicieron a toda la Iglesia española un grandísimo servicio, no sólo con su testimonio de paciencia, prudencia y aceptación del sufrimien¬to, sino muy principalmente por su clarividencia sobre los caminos que debían andarse. Casi todo ellos tuvieron una presencia e intervención destacadísima, prin-cipalmente, dentro de la Conferencia Episcopal Española. Menos significativa había, en general, su participación en el Vaticano II.
La Jerarquía eclesiástica española exigía una profunda revitalización y actualización de sus fuerzas, que Pablo VI comenzó a programar y a ejecutar dos años antes que terminara el Concilio. En efecto, no había transcurrido todavía un año de su elección (21 junio 1963) cuando el nuevo Papa dio las primeras señales de su deseo de renovar al episcopado español con dos nombramientos significativos que afectaron a las diócesis de Madrid-Alcalá y Oviedo. Ambos fueron hechos en apenas quince días, el primero el 25 de marzo y el segundo el 12 de abril de 1964.
El 25 de marzo de 1964 Pablo VI elevó la diócesis de Madrid-Alcalá a sede arzobispal (no a metropolitana) y nombró sucesor de Mons. Eijo Garay – que fue el último obispo de la capital de España y patriarca de las Indias Occidentales – a Mons. Casimiro Morcillo González, an¬tiguo auxiliar de la sede matritense y primer obispo de Bilbao, diócesis erigida en 1949. En ella puso los ci¬mientos de una diócesis durante su breve pontificado de cinco años. En su quehacer pastoral le ayudó el hecho de ser un obispo innovador y buen organizador. Esta misma línea pastoral fue la que llevó en Zaragoza, donde tuvo un pontificado muy fecundo en iniciativas y realizaciones, con especial atención a la proyección misionera del clero secular, pues intensificó la promoción de la Obra de Cooperación Hispano-Americana. Cuando fue nombrado primer arzobispo de la capital de España gozaba de gran prestigio internacional porque era uno de los cinco subsecretarios del Vaticano II.
El 12 de abril de 1964 fue nombrado arzobispo de Oviedo Mons. Vicente Enrique y Tarancón, que llegó procedente de la pequeña diócesis de Solsona, donde había ejercido el ministerio episcopal durante dieciocho años dando muestras de una capacidad poco común. Destacó por su dinamismo y eficacia de organización del Secretariado de la Junta de Metropolitanos, que desempeñó, como un prelu¬dio de lo que había de ser su labor años más tarde en la Conferencia Episcopal Española. Trasladado cinco años más tarde a Toledo y, por último a Madrid-Alcalá, intuyó la dimensión real del futuro que se avecinaba en el que la Iglesia, dejando antiguas prepotencias y especial protección del Estado, tenía que acompañar al país siendo fiel a su propia misión de apostolado.
Estos dos obispos fueron los “cerebros” que tuvo el episcopado español durante la preparación, celebración y primera aplicación del Concilio en España. Y en ellos puso Pablo VI sus esperanzas para comenzar la renovación de la Jerarquía hispana con la misión de promover la transición de la Iglesia, que comenzó diez años antes que la transición política. Pero Morcillo murió prematuramente en 1971 y pasó el testimonio a su sucesor en la sede matritense y en la presidencia de la Conferencia Episcopal, que fue el cardenal Tarancón.
2. CARTAS ENTRE PABLO VI Y FRANCO
Monseñor Montini había seguido desde la Secretaría de Estado la negociación formal del concordato de 1953 con España; un concordato insostenible tras el Vaticano II. Por ello, dos años y medio después de la clausura del Concilio comenzaron por iniciativa de Pablo VI las primeras gestiones para una revisión profunda del texto concordatario. El primer gesto lo hizo el mismo Papa cuando pidió por escrito al general Franco, el 28 de abril de 1968, que renunciara al privilegio de presentación de los obispos antes de la posible revisión concordataria dejando a la Santa Sede libertad para tales nombramientos sin observar los vínculos hasta entonces existentes. El Vaticano no quería de momento más que conseguir la renuncia al privilegio de presentación, pero el Gobierno pretendía la negociación global de un nuevo concordato.
En su carta, Pablo VI recordaba el ruego del Concilio a los Gobiernos para que renunciasen a los privilegios en materia de designación de obispos. Los que España tenía en legítima posesión le fueron concedidos por los grandes mé¬ritos religiosos de la nación, pero ya no correspondían al espí¬ritu ni a las exigencias de los tiempos. El Papa, convencido de interpretar los ver-daderos intereses de España, no menos que los de la Iglesia Católica, proponía al Jefe del Estado y al Gobierno Español que renunciaran a tales privilegios antes de una posible revisión del Concordato y aseguraba que la Santa Sede, al hacer los nombramientos episcopales, no ten¬dría otras miras que los de la prosperidad religiosa y espiri¬tual cada vez mayor de la nación; y que, en todo caso, se comprometía a notificar previamente y reservadamente al Jefe del Estado o al Gobier¬no el nombre del designado para el cargo de obispo residen¬cial, a fin de saber si no tenían que oponer al mismo objeciones precisas de carácter político general. Terminaba testimo-niando al Jefe del Estado el debido aprecio por la gran obra que había llevado a cabo en favor de la prosperidad material y moral de la Nación española.
Esta carta le fue entregada personalmente a Franco por el nuncio Dadaglio el sábado 4 de mayo a las 11 de la mañana en la residencia del Pardo. Franco no esperaba esta visita y desconocía su motivo. "Lo que se me pide es sumamente grave" dijo. "Como Jefe del Estado, en conciencia, tengo el deber de garantizar la paz espiritual y el bienestar del país". Franco dijo al nuncio que el Vaticano no conocía España, no entendía a España, y la maltrataba a España", y añadió: "Los adversarios del Gobierno son bien recibidos y están en contacto con el Vaticano, mientras en Madrid procuran influir sobre los nuncios apenas llegan al país". Franco se preguntó por qué España debía ser la primera la primera nación que renunciara a este privilegio secular de los nombramientos de obispos. Fue conversación difícil y polémica la que mantuvo con el nuncio; duró una media hora y en ella el general estuvo siempre a la defensiva diciendo que si el Estado había recibido este privilegio muchos más había dado él a la Iglesia; lamentó las trasmisiones de la Radio Vaticana con actitud hostil contra España y que numerosos sacerdotes fueran fautores de desórdenes.
El 12 de junio de 1968, Franco respondió a Pablo VI, diciéndole que su carta había merecido por su parte la más filial acogida y detenida reflexión; y que, la reiteración del ruego del Concilio Vaticano II encontraba un inmediato eco en su ánimo de fiel hijo de la Iglesia, sin olvidar aquellos imperativos de orden legal y político que atañían a su deber y responsabilidad de gobernante. Señalaba que el antiguo derecho de presentación fue modifica¬do en su esencia en 1941 al transformar en un verdadero sistema de negociación, incorporado luego al Concordato de 1953, dentro de un contexto jurídico que establecía recíprocos derechos y obligaciones; y que tal sistema había sido compatible con la libertad de la Iglesia. Por otra parte, siendo dicho procedimiento parte fundamental de un pacto solemne entre la Santa Sede y el Estado Español, cualquier modificación necesitaba, además de la aprobación del Gobierno, el concurso de las Cortes. En cuanto a la opinión pública, indicaba que no apro¬baría una renuncia unilateral sin que al mismo tiempo se resolviesen otros puntos que, siguiendo las orientaciones de la Gau-dium et Spes, pudieran constituir impedimento para el testi¬monio cristiano que reclamaba la sensibilidad del mundo en aquel tiempo. Comunicaba que estaba dispuesto a llegar a una revisión de todos los privilegios de ambas potestades dentro del espíritu de la Constitución conciliar y en consonancia con la declaración del Episcopado español a este pro¬pósito. Terminaba agradeciendo las palabras dedicadas por Su San¬tidad a la labor realizada por sus Gobiernos desde el día en que él hubo de tomar las armas, como último recurso para detener la disolución misma de la sociedad civil y para “de¬fender y restaurar los derechos y el honor de Dios y de la Religión”, en frase del Papa Pío XI.
Siguieron después seis años de silencio total sobre este asunto y de dificultades cada vez mayores por parte del Gobierno para los nombramientos de obispos. Algunas diócesis importantes estuvieron vacantes muchos años. Por ejemplo, Valencia estuvo casi tres años, desde noviembre 1966 (renuncia de Marcelino Olaechea) hasta septiembre de 1969 (llegada del siervo de Dios José María García Lahiguera).
El 29 de diciembre de 1972, Franco volvió a escribir a Pablo VI una extensa carta confiándole ciertas graves preocupaciones que se referían a la situación espiritual del pueblo español y a las relaciones entre la Iglesia y el Estado, y le pidió que desde la jerarquía de la Iglesia se combatiera con medios eficaces a algunos eclesiásticos y a ciertas organizaciones, que se llamaban apostólicas, pero convertían a la Iglesia en instrumento de acción política.
Denunciaba también el Jefe del Estado “ciertas indudables extralimitaciones de la Conferencia Episcopal, porque es una realidad que algunos de sus miembros sienten hoy una irreprimible tentación de dedicar su actividad a materias que no les competen, y de las que normalmente sólo tienen un conocimiento superficial, sin que de ello se derive a mi entender beneficio para las almas, antes al contrario, detrimento de la deseable concordia en las relacio¬nes de la jerarquía con el gobierno. Por contraste, la actitud del Estado español respecto a la Iglesia no puede ser más correcta ni más clara; pero no puede el Estado defender a la Iglesia de sus propias divisiones internas, hoy tan marcadas. Me doy cuenta, Santísimo Padre, de que problemas como los que relato, y que quizá no sean plenamente conocidos por Vuestra Santidad, puedan afligir dolorosamente Vuestro corazón. Yo también debo con frecuencia contener mi amargura ante muestras de ingratitud de eclesiásticos de diversas categorías, a pesar de los servicios prestados a la Iglesia por los gobiernos españoles”.
Esta carta le fue entregada personalmente al Papa por el ministro de Asuntos Exteriores, Gregorio López Bravo, el 12 de enero de 1973, juntamente con otros numerosos documentos. Pero la respuesta del pontífice tardó en llegar más de medio año, el 31 de julio de 1973.
Pablo VI dijo en la respuesta que durante el año 1972, con ocasión de la visita ad limina, había recibido a muchos obispos españoles, examinando sus relaciones sobre el estado de las respectivas diócesis, escuchándoles y preguntándoles.“Hemos podido comprobar – dijo - el esfuerzo generoso que el Episcopado español está poniendo en la renovación, para dar una respuesta adecuada a los problemas pastorales planteados por los profundos cambios de la sociedad, según las características del país”.
Pablo VI deseaba que, en armonía con los principios del Concilio, la Iglesia pudiera cooperar con el Estado al bien común del pueblo español y le aseguró que la Santa Sede no interferiría, por su parte, en la soberanía y autonomía del Estado. Pero la preocupación más apremiante en esos momentos para el Papa era la de las diócesis todavía vacantes. Sin embrago, esta situación no pudo resolverse definitivamente hasta julio de 1976, cuando el Rey Juan Carlos I renunció definitivamente al privilegio de intervenir en los nombramientos de obispos.
3. EL POLÉMICO DISCURSO DE PABLO VI SOBRE ESPAÑA EN 1969
El 24 de junio de 1969, Pablo VI, en su discurso dirigido a los cardenales de la Curia Romana, que acudieron a felicitarle con motivo de su fiesta onomástica, recomendó a los obispos españoles que dialogaran con sus sacerdotes especialmente con los jóvenes. Las palabras que el Papa dirigió expresamente a España, fueron las siguientes:
«Permitidme dirigir un pensamiento de paternal afecto, no exento de cierta inquie¬tud a España, a nuestros venerados hermanos en el orden episcopal; a los hijos, es¬pecialmente queridos, a quienes la ordenación sacerdotal ha hecho igualmente herma¬nos nuestros y colaboradores en el ministerio de la salvación; al mundo obrero, a los jóvenes y a todos los ciudadanos da aquella nación.
Determinadas situaciones no dejan a veces indiferentes a nuestros hijos y provocan en ellos reacciones que, desde luego, no pueden encontrar suficiente justificación en el ímpetu del ardor juvenil, pero que, sin embargo, pueden al menos sugerir una indulgente comprensión.
Deseamos de verdad a este noble país un ordenado y pacífico progreso, y para ello anhelamos que no falte una inteligente valentía en la promoción de la justicia social, cuyos principios ha perfilado claramente la Iglesia.
Así pues, rogamos a los obispos - de quienes nos consta su laudable empeño en el anuncio del Evangelio - que realicen también una incansable acción de paz y disten¬sión para llevar adelante, con previsora clarividencia, la consolidación del reino de Dios en todas sus dimensiones. La presencia activa de los pastores en medio del pueblo - y deseamos ardientemente que esta presencia pueda darse también pronto en las diócesis vacantes -, su acción, siempre inconfundible, de hombres de Iglesia lograrán evitar la repetición de episodios dolorosos y conducirán - estamos seguros - por el ca¬rdenal Daniélou, podríamos de¬cir que el peor envilecimiento de la Iglesia seria el "jus¬tificar" ciertas situaciones que se crean de hecho cuando su misión es la de juzgarlas".
Enviamos a todos los sacerdotes nuestra paternal bendición, Junto con una pa¬labra de estímulo, de aliento, de cordial felicitación, expresando el deseo de que tengan siempre nítida ante sus ojos la visión de sus primordiales deberes, actuando en estrecha unión con sus obispos" (AAS 61, 1969, 514-523).
Este discurso provocó comentarios encrespados en las primeras horas. La reacción de ciertos sectores de la prensa española contra el Papa, o contra los que informaban al Papa, fue muy violenta.
En aquel verano de 1969 se produjeron acontecimien¬tos de tanta importancia como la llegada del hombre a la Luna o, en el plano nacional, la designación del príncipe de España, don Juan Carlos, como sucesor del Jefe del Estado, que el discurso de Pablo VI quedó en un primer momento como olvidado, pero, por cuanto en él había de diagnóstico pre¬ocupado, de invitación exigente, produjo entonces un trauma: dolor agudo, irritación, desconcierto ante unas palabras no esperadas y para muchos difícilmente ex-plicables.
Una respuesta amañada de medias verda¬des, ante este discurso del Papa, era peligrosamente posi¬ble. Se recrudeció una cierta desconfianza que venía acompañando, ya desde tiempo, la figura del Papa Montini en la vertiente de sus relaciones con España. Y esta des¬confianza crecía entre aquellos que gustaban de mostrarse más doctrinalmente seguros, más fieles a la cátedra de Pedro.
Se distinguía cuidadosamente, con extraña precaución, entre lo que decía Pablo VI y lo que aconsejaba Montini. Se aludía a la tradicional incomprensión que la nación espa¬ñola había encontrado en el Vaticano. Las palabras de Pablo VI, fueron en general mal recibidas o "respetuosamente" silenciadas, pero su discurso tuvo un denso significado para España. El silencio de los comentarios pudo explicarse por la sorpresa y el dolor que mu¬chos españoles sintieron al verse incluidos en un contexto que les parecía inadecuado.
El contexto del discurso había sido el siguiente. Al hablar a los cardenales, el Papa aludió, en el comienzo de su discurso, a dos principales peligros que se cernían entonces sobre la Iglesia: un menor sentido de la ortodoxia doctrinal y una difusa cierta desconfianza del ministerio pontifi¬cio y del ministerio episcopal. Seguidamente, como era habitual en este género de discursos, el Papa comentó los problemas y las situaciones concretas más graves que afligían a la familia humana y levantaban obstáculos más difíciles para la concordia entre los pueblos y para la tan deseada colaboración de las naciones al servicio de la paz. Y fue aquí donde el Pontífice habló de España y también del Vietnam, de Nigeria y del Oriente Medio, y de la guerra que azotaba a esos países desde hacía años.
Era injurioso para el Papa atribuirle la intención y el propósito de alinear a España en los países que rompían la concordia o impedían la colaboración de los pueblos. En el discurso pontificio había un salto del tema de la guerra al tema de España, en el que se introdujo desde lejos con "atención cordial y espiritual". Después de aludir a Iberoamérica, a los países de Europa Oriental y al Africa, fue cuando "un pensamiento de paternal afecto" le decidió a hablar de España, a la que su "antigua y arraigada tradición cristiana" imponía exigencias iguales, si no superiores, a las que podían sentir otros países.
Ya desde estas palabras se vio claramente que Pablo VI hablaba como Pastor de la Iglesia con amor sincero para guiar en caridad hacia objetivos apostólicos más permanentes y generales. Las palabras de Pablo VI dirigidas a España fueron palabras pastoralmente exigentes para hombres cristianamente robustos.
En este contexto pastoral había que entender y recibir las palabras del Papa dirigidas a los responsables de la cosa pública, a los obispos y a los sacerdotes. Y fueron, precisamente, estos quienes promovieron una iniciativa sin precedentes en España: una encuesta a nivel nacional sobre la situación del clero, aprobada por la Jerarquía, a la que siguió en septiembre de 1971 la Asamblea Conjunta Obispos Sacerdotes, animada y bendecida por el mismo Papa, que fue el gran acontecimiento eclesial, que marcó el punto culminante del enfrentamiento entre dos mentalidades existentes en el clero, con graves repercusiones en el campo socio-político.
Pablo VI lo siguió muy de cerca y no se le escapó nada de lo que pasó en ella y, aunque renovó su confianza personal en la Conferencia Episcopal, sin embargo no ocultó que la Asamblea había tenido defectos y fallos y que sus conclusiones deberían estar en conformidad con la doctrina y con el espíritu de la Iglesia; pero reconoció que había producido un fruto psicológico muy importante para el futuro de la Iglesia en España.
4. PABLO VI IMPULSÓ EL PROGRESIVO DISTANCIAMIENTO DE LA IGLESIA DEL RÉGIMEN
Como consecuencia del Concilio y debido a su impulso doctrinal, existieron unas nuevas orientaciones en la Iglesia española, sobre las cuales hubo documentos colectivos importantes del Episcopado Español, inspirados en el magisterio de Pablo VI.
Muy importante fue el de 27 de noviembre de 1972, que contenía Orientaciones pastorales sobre apostolado seglar. Allí se dijo muy claramente que era necesario que la sociedad civil ofreciera la posibilidad garantizada jurídicamente de que la diversidad opcional de los ciudadanos pudiera manifestar¬se públicamente y pudieran operar efectivamente. Y después se añadió que la falta de libertad para la transformación de las estructuras sociales, políticas y económicas, en ocasiones revestía características de verdadera opresión, y aun de explotación, y conculcaban derechos fundamentales de la persona y eran, en definitiva, diversas formas de esclavitud. Estas afirmaciones tuvieron la mayor importancia y trascendencia en el momento en que se pro¬nunciaron, y significaron, evidentemente, una nueva andadura de la Iglesia en España.
Mayor trascendencia tuvo el documento de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal de 23 de enero de 1973, Sobre la Iglesia y la comunidad política.. En él se dijo que la pluralidad de opciones que brotan del dinamismo de la fe no se realiza sólo a través de compromisos individuales, sino que puede y debe darse por los diversos cauces asociados e individuales. Los obispos, en este mismo documento, se defendieron de la acusación de hacer política porque denunciaba los pecados graves de la sociedad y reivindicaron la clarifica¬ción de la mutua independencia de la Iglesia y del Estado, aunque ello originase dificultades. La postura, por lo tanto, no podía ser más clara.
Evidentemente que no había sido así en años anteriores. Pero habría que fijarse en las coordenadas de otras épocas, analizar cuidadosa¬mente las circunstancias en las cuales tuvo lugar la vida de la Iglesia y entonces deducir las consecuencias pertinentes. Esta es precisamente una cuestión de tipo histórico que es necesario analizar.
Era lógico que el Gobierno español no aceptase de buen grado la actitud conciliar de los obispos. Eran católicos los que ejercían el poder político, aceptaban teóricamente las decisiones conciliares como un deber de su condición de creyentes, pero no estaban de acuerdo con algunas orientaciones conciliares que les parecían imprudentes poco meditadas al menos para España.
No podían estarlo, dada su mentalidad, con muchas afirmaciones de la Gaudium et spes; con la proclamación de la libertad religiosa como una exigencia de la misma personalidad humana; con la aceptación del ecumenismo y con otras orientaciones conciliares. Los políticos y gobernantes de entonces - muchos de ellos, al menos miraban con recelo al cardenal Montini; y aceptaron con disgusto su elevación a la Cátedra de Pedro, y no sólo por aquella intervención suya siendo arzobispo de Milán pidiendo clemencia para jóvenes estudiantes condenados a muerte que fue orquestada ten¬denciosamente desde el poder - ¬sino, principalmente, por el carácter abierto y dialogante con la cultura moderna y con el mundo que tuvo siempre el cardenal Montini, mucho antes de ser elevado al Sumo Pontificado. Por ello, no es extraño que las directrices conciliares que estaban en esa misma línea de renovación intraeclesial y de apertura a la reali¬dad del mundo y al devenir de la historia de la humanidad fuesen asumidas con frialdad por mera y estricta obediencia, pero sin convenci¬miento.
La manera peculiar de entender el catolicis¬mo y las formas de vida cristiana de tiempos anteriores perduraban, al menos oficialmente, en España, cuando ya estaban cambian¬do, de manera cada vez más acusada, en otras comunidades cristianas de Occidente. Sentido católico y formas de vida cristiana que ¬los gobernantes querían defender a todo tran¬ce por amor a la Iglesia y a la Patria, y para conseguirlo, querían mante¬ner las propias "peculiaridades" españolas, cuando el Concilio había promovido una intensa renovación que exigía una reforma de estructuras y de formas de vida. Entre ellas había una que les afectaba de una manera más directa y a la que no estaban dispuestos a renunciar fácilmente los gobernantes españoles: la autonomía el Concilio habló incluso de independencia de las dos comunidades política y eclesial, cada una en su propio campo.
El Gobierno no entendió el progresivo distanciamiento de la Iglesia del Régimen, manifestado en algunos hechos particularmente significativos:
- El 8 de octubre de 1962, tres días antes de la apertura del Vaticano II se produjo el primero de los telegramas del cardenal Montini; el asunto puso muy nervioso al ministro de Asuntos Exteriores, Castiella, y a otros ministros.
- El 21 de junio de 1963, mientras el Consejo de Ministros se hallaba reunido en Barcelona, se produjo la elección de Pablo VI. Según el ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga: «La noticia preocupó al propio Franco, que comenta, con cara larga: “Un jarro de agua fría” ».
- El 29 de septiembre, Pablo VI inauguró la segunda sesión del Vaticano II, «con un discurso importante y hábil. Era evidente que a un régimen como el nuestro de entonces, esto le iba a afectar de modo capital»,, según palabras del mismo Fraga.
- El 12 de julio de 1964 tuvo lugar el León la clausura de Congreso Eucarístico Nacional en presencia de Franco; el mensaje del Papa fue considerado frío y muy significativo de los vientos que corrían en el Vaticano hacia España.
- El 6 de abril de 1965, la Jerarquía eclesiástica designó al arzobispo de Madrid, monseñor Morcillo, para que, en nombre de todos los obispos, visitase al Jefe del Estado pidiéndole que moviera el proceso de institucionalización y de reformas; era, indudablemente, el mejor interlocutor.
- El 29 de junio de 1967 el nuncio Riberi fue nombrado cardenal; en cambio, no lo fue el arzobispo Morcillo, como parecía lógico. Los dos nombramientos fueron muy significativos del aire que soplaba en Roma.
Las reformas liberalizadoras, las nuevas orientaciones conciliares y el impulso renovador de Pablo VI tuvieron probablemente más importancia en España que en ningún otro país, aunque solo fuese porque hasta entonces España había sido más conservadora que ningún otro país católico importante. La asociación formal con el Estado continuó, pero la Santa Sede dejó bien claro que deseaba un cambio.
5. PABLO VI Y LA ASAMBLEA CONJUNTA OBISPOS-SACERDOTES DE ESPAÑA
La Asamblea Conjunta Obispos-Sacerdotes, celebrada en septiembre de 1971, para reflexionar preferentemente sobre las principales cuestiones del clero, fue un gran acontecimiento eclesial, que marcó el punto culminante del enfrentamiento entre dos mentalidades existentes en el clero, con graves repercusiones en el campo socio-político.
Aunque al cardenal Tarancón no le gustaba usar la palabra “desenganche” para calificar el momento culminante en el que se produjo la ruptura con el pasado en las relaciones Iglesia-Estado, sin embargo la prensa de aquellos días y quienes después han tratado el tema han situado la hora del “desenganche” en dicha Asamblea, que constituyó un caso único en la historia de la Iglesia porque ningún país había realizado hasta entonces con tanto atrevimiento un esfuerzo de diálogo entre los sacerdotes y sus obispos. Nunca se aceptó una colaboración tan en el plano de la igualdad que se diera el mismo valor al voto del prelado y al del «simple cura», salvado siempre el respeto debido a la Jerarquía y dejando en sus manos la última valoración de las decisiones consultivas allí tomadas. Para colmo de interés esta asamblea resonó como un cañonazo en las alturas políticas de la nación sin que realmente la asamblea se lo propusiera.
Pablo VI envió un telegrama de animación y bendición a los asambleístas el día de la apertura, firmado por el cardenal secretario de Estado, Jean Villot. A la asamblea asistieron 76 obispos, tres de ellos dimisionarios, además de los sacerdotes delegados de cada diócesis.
Los obispos, secundando los deseos expresos de Pablo VI, habían querido y respaldado con su presencia y llevado a término esa consulta insólita, ese diálogo con sus sacerdotes, primero a escala diocesana y luego nacional. Hemos dicho consulta insólita porque fue un hecho que nunca en España, ni a nivel diocesano ni nacional, se había he¬cho un ensayo de compulsa o contraste del sentir del clero, que permitiera conocer la entera problemática religiosa, de conjunto, y la mentalidad predominante en aquellos días que era de esperar hubiera experimentado serias variaciones en los últimos treinta años, pero, sobre todo, después del Concilio, que no fue ni debía que¬dar reducido a unos textos preciosos y precisos, pero sin virtualidad sobre la vida real de la Iglesia en un mundo rápidamente cambiante.
Si quienes tanto se habían dolido de la que habían llamado “politización clerical” hubieran reparado en las proposiciones de la ponencia primera - la más lla¬mativa hacia fuera - habrían podido com¬probar que los principios allí man¬tenidos estaban, en sustancia, cuando no coincidentemente, reconoci¬dos y aceptados, al menos en la letra, de las Leyes Fundamentales del Estado Español o en las de ellas derivadas: libertad de expresión que no atente al bien común, de asociación y reunión, participación de todos los ciudadanos en la vida pública, derecho inalienable al trabajo, des¬arrollo económico por igual de todos los grupos sociales, igualdad de oportunidades para el acceso a la cultura, igualdad jurídica de todos los españoles ante las leyes, unidad jurisdiccional, derecho a la integridad física, reconocimien¬to (en proyecto) del derecho a la objeción de conciencia, autonomía e independencia de la Iglesia y del Estado sin menoscabo de una sana cooperación, necesidad de una re visión concordataria, etc.
La politización no estuvo dentro, sino fuera de la Asamblea. A no ser que se entienda que todo el ma¬gisterio social de la Iglesia, los textos conciliares, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y las más recientes directrices pontificias habían de ser letra muerta para los católicos españoles.
Con razón este encuentro a nivel nacional, en el que participaron 280 representantes de los sacerdotes diocesanos y todos los obispos de la Conferencia Episcopal Española, fue calificado como el mayor acontecimiento en la vida de la Iglesia en los últimos años.
Pablo VI, el nuncio Dadaglio y el cardenal Tarancón fueron objeto de una antipática campaña que les presentaba como enemigos politizados del Régimen español y, dentro de esa imagen, como enemigos del catolicismo «tradicional» del pueblo.
Ante la Asamblea Conjunta se adoptaron varias actitudes equivocadas. Una de ellas fue el desinterés de quienes pensaran que se trataba de problemas que afectaban exclusiva¬mente al clero; o la suspicacia de quienes temían que la Asamblea se instrumentalizara al servicio unilateral de determinadas tendencias o ideologías; o el eterno pesimismo de quienes nada o muy poco esperaban de ella; o la de quienes esperaban soluciones mágicas y taumatúrgicas que vinieran a cancelar como por ensalmo todas las crisis y tensiones de los últimos tiempos. Es innegable que tanto la encuesta al clero español como el diálogo en asamblea conjunta hablaron de un nuevo estilo y andadura en la Iglesia.
Una vez concluida la asamblea, creó gran confusión un estudio que la Secretaría de la Congregación para el Clero realizó sobre los documentos de la misma. Las consideraciones y las conclusiones de dicho estudio, por su misma naturaleza, no tenían carácter normativo, ni habían recibido una aprobación superior, es decir, de parte del Santo Padre, a quien, por lo demás, no habían sido sometidas, porque la Secretaría de Estado no tuvo conocimiento de dicho estu¬dio.
Toco esto provocó gran desorientación entre los mismos obispos, porque se sabía que la misma Conferencia Episcopal había decidido espontáneamente confiar a una comisión especial el atento examen de todos los documentos de la Asamblea Conjunta, de manera que quedara facilitada la labor de perfeccionamiento, y ella misma había puesto de relieve, ya desde aquel momento, que tal per¬feccionamiento se había de realizar – estas eran sus palabras – “especial¬mente a la luz de los documentos que el Padre Santo nos ofrezca como fruto del Sínodo y habida cuenta de ellos”.
La divulgación en la prensa de este documento, que debía haber quedado reservado para los obispos, provocó todavía mayor desconcierto. Por ello, el cardenal Vicente Enrique y Tarancón, arzobispo de Madrid-Alcalá y presidente de la Conferencia Episcopal, pidió a la Santa Sede las explicaciones necesarias para aclarar el valor del documento y durante discurso inaugural de la asamblea plenaria de la conferencia episcopal del 6 de marzo de 1972, explicó lo ocurrido diciendo: “Durante dos se¬manas se ha producido un clima de tensión y hasta de escánda¬lo con respecto al documento que ayer, por fin, se publicó en resumen y hasta íntegramente en la prensa. Y es lógico que vosotros exijáis una explicación y que yo me sienta en el deber grave de conciencia de dárosla”.
Dos días antes de dicha plenaria, es decir el sábado 4 de marzo de 1972, el cardenal Tarancón fue recibido en audiencia privada por Pablo VI, quien le preguntó muchas cosas - al¬gunas muy concretas - sobre España y la Conferencia, y le encargó que dijese a los obispos “que sigo con mucho interés los trabajos de la Conferencia. Que he podido comprobar que la Asam¬blea Conjunta con sus defectos y fallos ha producido un fruto psicológico muy importante. Que confío en que ahora sabrán encontrar el camino para determinar unas conclusiones que no sólo estén en conformidad con la doctrina y con el espíritu de la Iglesia, sino que sean viables y concretas; lo peor que podría pasar es que por ser irrealizables se quedase todo en el papel. Dígales que el lunes celebraré yo la Santa Misa por la Conferencia Episcopal y por la Iglesia de España y que el Papa personalmente y la Santa Sede están siempre para ser¬virles y ayudarles; pueden confiar plenamente en nosotros".
Hay un dato esencial que no debe soslayarse, es más debe ponerse de relieve si se quiere ser históricamente justo con quienes, desde el primer momento, manifestaron su perplejidad ante la Asamblea, y es la afirmación de Pablo VI, que había podido comprobar que la Asam¬blea Conjunta con sus defectos y fallos había producido un fruto psicológico muy importante”.
Al Papa no se le escapó nada de lo que había pasado y, aunque renovó su confianza personal en el cardenal Tarancón y en la Conferencia Episcopal, sin embargo no podía pasar por alto estos dos elementos fundamentales: que la Asamblea había tenido defectos y fallos y que sus conclusiones deberían estar en conformidad con la doctrina y con el espíritu de la Iglesia.
Tarancón recibió también una carta del cardenal Villot, Secretario de Estado, en la que se le dijo que la Santa Sede animaba y seguía con sumo interés los trabajos del Episcopado español y las diversas iniciativas que había ido llevando a cabo para la renovación de la Iglesia, de acuerdo con las directrices del Concilio Vaticano II y los documentos pontificios. Esta carta se hizo pública, ya que en la prensa es donde se había ventilado este asun¬to, y se entregó un ejemplar de la misma a todos los periodistas.
El cardenal Tarancón afirma en sus Confesiones, que, después de haber recibido esta carta: "Escribí también una carta para el cardenal Wright, Prefecto de la Sagrada Con¬gregación del Clero; carta que tiene menos importancia porque la aclaración que yo necesitaba para presentarla a los obispos no podía venir más que de la Secretaría de Estado y por encargo del Papa. Era la única manera de serenar los ánimos y no me importaban, por lo tanto, demasiado las explicaciones que podía darme del dicasterio en el que se había fraguado todo este desdichado affaire” (p. 506).
Y, tras haber hablado personalmente con el cardenal Villot, con el Sustituto monseñor Benelli y con el Secretario del Consejo para Asuntos Extraordina¬rios, monseñor Casaroli, encontró, “en todos ellos, desde el primer momento, la máxima cordialidad con atenciones que nunca olvidaré y la seguridad de su ayuda para aclarar plena¬mente este hecho y para todo lo que podamos necesitar. Doy gracias a Dios porque se ha podido desenredar esta ma¬deja que tanto nos ha hecho sufrir. Yo me atrevo a pediros a todos serenidad y amor para que se restablezca la paz y la armonía entre todos nosotros y para que la unidad del Episcopado en torno al Vicario de Jesucristo pueda ofrecer una seguridad absoluta al Pueblo de Dios que nos ha sido encomendado”. Estas fueron las palabras finales del presidente de la Conferencia Episcopal Española en el discurso que fue considerado como el más intenso, pronunciado en momentos de gran agitación intra y extraeclesial.
6. PABLO VI CONDENÓ EL TERRORISMO Y LA PENA DE MUERTE
Pablo VI intervino en 1969 pidiendo a los secuestra¬dores españoles que liberasen al cónsul alemán en Madrid, Beihl. Ante el proceso de Burgos fue tan clara la reprobación de la violencia de los terroristas como la petición de clemencia para los condenados. Aun sin entrometerse en los aspectos políticos del asunto y sin interferir de ningún modo en la correcta aplicación de la Justicia, la Santa Sede no cesó de desarrollar premurosa e insistente obra de intercesión ante el Gobierno, pidiendo clemencia en la eventualidad de que se pronunciasen condenas a muerte. La Santa Sede confiaba en que, si llegaba el caso, el Gobierno español haría uso magnánimo de las facultades que las leyes le concedían en tal sentido. Al invocar la clemencia, lo que obviamente no contrastaba con la abierta condena de la violencia que la Santa Sede había hecho en repetidas ocasiones, miraba sobre todo a fomentar los sentimientos de pacífico entendimiento y de fraternal compren-sión. L'Osservatore Romano publicó en su número del 16 de diciembre de 1970 un comentario sin firma en el que explicaba estas gestiones El Papa no ocultó su alegría por los indultos conce¬didos en diciembre de 1970. Expresó entonces las mismas razones de de¬fensa de la vida. Y público fue enton¬ces su elogio, como pública fue después su crítica.
La intervención vaticana fue neta ante el asesinato del almirante Carrero Blanco, presidente del Gobierno, el 20 de diciembre de 1973 A los telegramas puestos a primerísima hora, cuando aún no era oficial que se tratara de un atentado, se añadió más tarde la tremenda reprobación del cri-men en Radio Vaticano y en L'Osservatore Romano. Sin embargo, al ministro de Asuntos Exteriores, Laureano López Rodó, esto no le pareció suficiente y protestó ante el nuncio Dadaglio.
El crimen de la calle del Correo, en el que perdieron la vida nueve personas y más de cincuenta quedaron heridas, fue desde el primer momento condenando por el Vaticano. L'Osservatore Romano lo lla¬mó el mismo día en que ocurrió (14 de septiembre de 1974) «execrando cri¬men» en su primera página. Y, personalmente, el Papa condenó el mismo crimen cuatro días más tarde con motivo del funeral de las víctimas.
El domingo 21 de septiembre de 1974, durante la oración del Angelus, Pablo VI pidió clemencia para los condenados a muerte en España. El Papa, después de comentar algunas cosas «buenas» ocurridas en las últimas jornadas, aludió a las cosas «tristes» que ensombrecían en aquellos momentos el panorama mundial. El Papa se refirió expresamente a los sucesos y situaciones que afectaban a España, Irlanda y el Líbano bajo el común denominador de la violencia.
Durante el año 1975 la orgnización terrorista ETA cometió terribles crímenes y cuando los tribunales pronunciaron once sentencias de muerte en septiembre de 1975, Pablo VI quedó tremendamente conmovido porque él siempre fue un enemigo de la pena de la muerte, sobre todo si quien la aplicaba era un gobierno se autoproclamaba católico. Esto fue una constante en él. Y se sintió obligado a intervenir como en un asunto suyo, personal. Habló primero desde la ventana de su estudio privado que da a la plaza de San Pedro y, al mismo tiempo que con¬denaba y lamentaba los crímenes de los terroristas, pedía clemencia para ellos. Sin duda creyó que eso bastaría, porque ya el 30 de agosto de aquel año, Mons. Casaroli había solicitado al embajador Valderrama que transmitiera al Gobierno la petición del Papa y de la Santa Sede para que hubiera un gesto de clemencia en favor de dos condenados el día anterior por un tribunal militar. Este gesto fue hecho independientemente de las campañas de prensa y de opinión de parte suscitadas por la noticia de la condena, y también de las peticiones o presiones extrañas. La Santa Sede no entendía con ello interferir en el juicio y en la condena de los terroristas; reconocía además el derecho de un Estado a defenderse y a defender la vida de los propios ciudadanos y de los propios dependientes con medios legales. Pero, además de las razones de orden más general, que hacían a la Santa Sede siempre más sensible ante la condena a muerte (por lo que, cuando en casos semejantes se le pedía intervenir, el Papa no se negaba a hacerlo, por razones de caridad y de humanidad), la circunstancia del Año Santo y de tratarse de un país y de un Gobierno católicos era para la Santa Sede, motivo especial para cumplir en este caso un paso en favor de la clemencia en la justicia.
En apenas 20 días, once personas fueron condenadas a muerte. Para seis de ellos la pena fue conmutada con treinta años de reclusión (la máxima prevista por la ley española) y la decisión fue tomada por el Gobierno el 26 de septiembre de 1975 con la más absoluta unanimidad y en total acuerdo con el Jefe del Estado, según declaró el ministro de Información, León Herrera.
Las ejecuciones de los cinco condenados a muerte, que no fueron indultados por Franco, tuvieron lugar a primeras horas de la mañana del día 27. Estas ejecuciones suscitaron indignación en todo el mundo y Pablo VI condenó enérgicamente el terrorismo y las ejecuciones. Las palabras del Papa, difundidas por los medios de comunicación de la Santa Sede y recogidas por la prensa internacional, aunque silenciadas en España, fueron pronunciadas en el Aula Nervi, después de haber hablado a los diversos grupos presentes. El Papa quiso confiar a todos la profunda aflicción de su corazón por las cinco ejecuciones capitales que se habían llevado a cabo unas horas antes en España, no obstante las muchas llamadas de clemencia que hizo él personalmente, hasta el último momento y que, por desgracia, no fueron escuchadas. Cuando Pablo VI supo que el Consejo de Ministros había dado el «enterado» para las ejecuciones de la pena capital, se turbó profundamente y comenzó gestiones desesperadas; trató inútilmente de hablar con Franco en persona, pero no lo consiguió.
Estas fueron las palabras de Pablo VI: «Nos renovamos la firme deploración por la serie de atentados terroristas, que han enlutado aquélla nobilísima y a Nos tan querida nación y por la osadía de cuantos, directa o indirectamente, se hacen responsables de una tal actividad, considerada equivocadamente y asumida como legítimo instrumento de lucha política. Pero a esta condena debemos añadir también una vibrante condena de una represión tan dura que ha ignorado incluso los llamamientos, que de todas partes, se han elevado contra aquellas eje¬cuciones. Y debemos, asimismo, recordar que también Nos, por tres veces hemos pedido clemencia. Y precisamente esta noche, tras haber sabido la noticia de la confirmación de las condenas, he¬mos nuevamente suplicado a quien corresponde, en nombre de Dios, para que se optase en vez de por el camino de la mortífera repre-sión, el de la magnanimidad y el de la clemencia. Por desgracia no hemos sido escuchados» (Insegnamenti di Paolo VI, XIII, pp. 994-995).
En la edición española de L'Osservatore Romano del 5 de octubre de 1975, que reprodujo las palabras del Papa, apareció un breve editorial titulado: «La clemencia no ha prevalecido», en el que, después de haber recordado el llamamiento hecho por Pablo VI el 21 de septiembre anterior y la nota de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, del 18 de septiembre , afirmaba: «La profunda turbación y aturdimiento que se ha difundido en la opinión pública por la ejecución de las cinco sentencias capitales, expresa este común sentimiento moral y humano, que se resiste a aceptar una “lógica” tan despiadada. El estupor y la pena se hacen particularmente vivos en nosotros, al considerar también que ni siquiera se han querido tener en cuenta los tres llamamientos a la clemencia hechos por el Santo Padre, y particularmente el último que dirigió al Jefe del Estado Español en la noche del día 26 de septiembre».
La razón que movió al Papa a una intervención tan dura fue un gesto ético y no político. Él lo vio como un gesto profético e histórico. Desde luego ni fue una intervención política, ni él quiso atacar al régimen español en concreto. Pablo VI estaba en aquella época obsesionadísimo por el tema de la pena de muerte. Se había dado cuenta de que no podía combatir el aborto si aceptaba la pena de muerte. Las intervenciones de Pablo VI sobre temas españoles no sólo querían ser un servicio a la Iglesia, sino incluso una ayuda a las autoridades que se llamaban católicas. Él era consciente de que «en España no le querían» y sufrió mucho por ello, ya que realmente siempre quiso lo mejor para España.
Lo que Pablo VI pidió fue sencillamente un gesto de piedad y de clemencia, un signo de humanidad, contra personas que los órganos judiciales del país habrían podido castigar con otras penas menos inhumanas que la condena a muerte y sobre todo rompiendo la cadena de la violencia que el asesinato de los cinco hombres desencadenó y llevó a mayor radicalismo y crueldad. En este sentido se manifestaron también en sus comentarios editoriales L'Osservatore Romano y la Radio Vaticana.
7. CAMPAÑA DIFAMATORIA CONTRA PABLO VI
Después del discurso pronunciado por Pablo VI el 27 de septiembre de 1975, en la prensa se desencadenó una campaña de ataques y alusiones contra Pablo VI. La revista de la extrema derecha, Fuerza Nueva, publicó el 11 de octubre un trafilete en el que denunciaba que el Papa había mentido públicamente porque había dicho que «no fue escuchado», mientras seis de los once condenados a muerte fueron salvados.
Pocos días antes de estos hechos, el 19 de septiembre, la Comisión Permanente del Episcopado había hecho pública una declaración sobre violencia y terrorismo, en la que pedía clemencia para los condenados (la petición de cle¬mencia había sido una constante histórica de todos los obispos españoles tras la guerra. Fueron ges¬tiones a la que jamás se negaron, por ejemplo, el cardenal primado Pla y Deniel, bien visto por el Régimen, y el arzobispo de Valencia, Marcelino Olaechea, y otros muchos obispos, aunque no sirmpre fueron escuchados). La prensa de siempre atizaba el fuego porque el obispo de Bilbao, Añoveros, había negado el permiso para procesar a dos sacerdotes que, al parecer, habían colaborado acti¬vamente con los autores de un secuestro, prestando coche y vivienda para su refugio.
Algunos sacerdotes madrileños dirigieron en agosto de 1975 una carta (policopiada am¬pliamente) al cardenal Tarancón protestando del decreto ley para la prevención del terrorismo y proponiendo que el Episcopado abogara por la supresión de la pena de muerte y por una generosa amnistía. Más extremosos fueron varios curas de Vizcaya, que pidieron la ruptura de la Iglesia con el Régimen y su integración en la lucha de la clase obrera. Es decir, todo estaba revuelto y apasionado: unos interpretaban la clemencia como debilidad, otros exigían la intervención de los obispos como signo de alineamiento en la resistencia. En esas condiciones se apeló a Pablo VI para que pidiera la vida de cinco condenados a muerte no indultados. El Papa hizo cuanto pudo. Y es cierto que seis habían sido aministiados, pero esos cinco fueron fusilados el 27 de septiembre de 1975.
«Cinismo y desfachatez» titulaba a plana entera su página tercera el diario del régimen, Pueblo, porque Pablo VI recibía al dictador ugandés Idi Amin Dadá, intervenía por el comunista Julián Grimau, acogía al presidente soviético Podgorny, no condenaba públicamente al atentado contra el presiente del Gobierno, Carrero Blanco y sin embargo intercedía por los fusilamientos de los terroristas de la ETA. El mismo diario comentaba el 12 de septiembre de 1975: «Las audiencias pontificias demuestran la ambigüedad de la política vaticana, que nada tiene que ver con el espíritu evangélico ni mucho menos con la doctrina cristiana». En dicho periódico madrileño se insistía sarcásticamente: «No sé si el venerado Vicario de Cristo hablaba ex cathedra». Con dis¬cutible gusto, la pluma amarga de Rafael García Serrano ligaba en otro periódico extremista como El Alcázar los intereses económicos con los pastorales: «Al Vaticano no le interesa que se conozca la dra¬mática situación italiana, ni mucho menos que se la pondere desde su propio balcón. No hay que perturbar la caja del Año Santo... La recaudación bien vale el silencio, la paja en el ojo ajeno defiende la santa taquilla. Este Papa hamletiano - en Italia se escribe que solamente está seguro de lo que duda - mantiene con firmeza el billetaje para el sacro turismo».
El presidente del Gobierno, Arias Navarro, estuvo crispado y durísimo en su declaraci6n al pueblo español ante las pantallas de Televisión Es¬pañola, el 30 de septiembre de 1975. El diario del régimen, Arriba, del 1 de octubre afirmaba que Franco había ejercido la clemencia «hasta límites que casi traspasaban las indeclinables exigencias de la justicia; para eso no necesitamos requerimientos, por altos que sean y por muy revesti¬dos de paternal preocupación que aparezcan». Y, a propósito de los atentados contra las fuerzas armadas, añadía: «Sin que, y ello es muy significativo, ninguna voz internacional, ninguna paternal in¬tercesión, ninguna voz piadosa haya musitado una súplica o una ora¬ción por estos hombres asesinados en el cumplimiento de su deber».
Como en anteriores ocasiones, también esta vez, ante palabras de Pablo VI que resultaban críticas para ciertas visiones nacionalistas, surgió toda una serie de reacciones y fenómenos que parecían ser ya una constante tí-pica en España: por un lado, se dificultaba gravemente que las palabras del Pontífice pudieran llegar con íntegra objetividad a todos los españoles; por otro lado, los periódicos y revistas que estaban más obligados por su historia a defender el limpio rostro del Pontífice se encerraron en un «cautelosa» silencio, como si hubieran tenido que cubrir el «desliz» de un Papa, al pa¬recer mal informado; y por otro, se desencadenó una teoría de críticas más o menos sordas, más o menos aparentemente respetuosas y en algún caso abiertamente calumniosas contra el Papa. El resultado fue que la comuni¬dad española terminó por convencerse de que Pablo VI había cometi¬do no sabemos qué misterioso pecado, había inferido a España no se sabe qué oculta ofensa, se había dejado llevar de no sabemos qué su¬puestos prejuicios antiespañoles que le habrían llevado a otra igual¬mente supuesta injerencia en los problemas políticos nacionales con un hi¬potético olvido de su misión de supremo pastor.
Esta campaña se urdió con mezcla de medias verdades y de auténticos bulos. Periódicos que se decían serios lanzaron al aire afirmaciones como la de que el Vaticano se calló ante el asesinato de Carrero, lo cual no era completamente falso. Y cientos y cientos de periodistas repi¬tieron como papagayos tan curioso infundio. De nada sirvió el hecho de que esos mismos periódicos, que entonces lanzaron tal idea, publicasen en su día los telegramas que del Vaticano llegaron cuando aún temblaba la explosión del horrible atentado del almirante y presidente del Gobierno. De nada sirvió, porque el bulo si¬guió corriendo. Se buscaron después secretas raíces inventándose la his¬toria de que un hermano de Juan Bautista Montini habría muerto en las brigadas internacionales durante la guerra civil española. Y la mentira circu¬laba por páginas periodísticas que se estimaban honorables. Alguien encontró otra raíz en una presunta intervención del cardenal Montini en favor del comunista Julián Grimau, en 1963. Y resulta que nadie parecía tener la memoria fresca o el archivo en orden para darse cuenta de que tal intervención se produjo en circunstancias muy distintas y referida a persona que nada tenía que ver con Grimáu. Pero todo el país repetía y repetía el bulo, deformaba los hechos y enlodaba la memoria del Papa.
Conducida por estas informaciones - y acompañada por la tibia defensa de quienes tenían obligación de hablar -, la masa concluía dando por buenas las distinciones entre el Papa y Pablo VI o entre Pablo VI y Montini. Basándose en el supuesto antiespañolismo de este último, la comunidad católica española ya tendría derecho a ponerse tapones en los oídos de sus conciencias siempre que el Pontífice aludiera a problemas españoles. Con lo que el pueblo sería el más devoto del magisterio pontificio, siempre, claro está, que ese magisterio no hablara de los problemas concretos del país. En ese caso diríamos que tal magisterio no lo era, que el Papa estaba mal informado sobre las cues¬tiones españolas o que hablaba movido por quién sabe qué su¬cios prejuicios o conducido por quién sabe qué turbios manejos. Tan hipócrita juego de distin¬ciones no hacía precisamente un servicio a la idea del magisterio, pero hacía aún un favor mucho me¬nor a laa conciencia nacional y católica de la mayoría de los españoles.
Ante esta intensa campaña desinformativa y denigratoria contra el Papa es necesario hacer algunas consideraciones y observaciones:
1) La primera para responder a una supuesta injerencia de Pablo VI en asuntos políticos espa¬ñoles. Cuando algunas voces pretendían amordazar al Papa aludiendo a su condición de «Jefe de Estado extranjero», se olvidaban de dos realidades evi¬dentes: que el Papa, como Pastor de la Iglesia uni¬versal, tiene no sólo el derecho, sino también el deber, de intervenir con su iluminación pastoral aprobatoria o reprobatoria, en todos los casos que afectan a las conciencias de sus hijos católi¬cos. Y se olvidaban, además, de que ese derecho del Papa estaba garantizado por las leyes vigentes en España, pues ley vigente era el Concordato, que ga¬rantizaba la comunicación, sin impedimentos, del Papa con sus fieles.
2) La segunda puntualización era aún más in¬necesaria y casi ridícula. Cuando algún comenta¬rista señalaba que el Papa recibía con sonrisas a gobernantes de países comunistas o a cabecillas semisalvajes de países africanos y que, en cambio, sólo parecía reservar sus exigencias para España, estaba, en realidad, ofendiendo a España y a sus gobernantes. Que el Papa exigiera más a una nación católica, que pidiera a los españoles el ideal que iba aún más allá de la estricta justicia, era, para los españoles, un honor y, para el Papa, casi un de¬ber.
3) La tercera puntualización invitaba simple¬mente a leer las palabras pontificias tal y como fueron pronunciadas y a situarlas, después, en el marco de las intenciones con que realmente fue¬ron dichas. Invitaba a ver en esas palabras lo que había: un juicio ético y cristiano y no jurídico o político, una visión moral del problema no una apuesta a favor o en contra de un régimen. Re¬cordar que si el Papa era enérgico en expresar su dolor por las ejecuciones, lo era aún más en su ra¬dical repulsa del terrorismo en sí y como arma política. Observar que el centro de la actitud del Papa era su oración por los muertos, por todos los muertos, por la sangre vertida «de diversas fuentes». Comprender las tres razones que habían guiado a Pablo VI en sus palabras, tal y como él mismo explicó en un texto posterior: «Lo hace por respeto al valor sagrado de la vida, por imperioso deber de su universal ministerio pastoral y por su entrañable amor a la noble y amadísima España».
Pablo VI hizo mucho por España. En sus palabras quedó expresada una defensa de la vida y no del terroris¬mo, una exigencia y no una ofensa a España, un deseo de ayuda y no de hostilidad hacia los gobernantes. Ayuda y exigencia dolorosas, como toda reprensión paterna, pero más de agradecer porque al propio Papa le había costado dolor el decirlas. Pablo VI no carecía precisamente de información, ni lo ha¬cía precipitadamente. Asumía con plena conciencia el riesgo de una impopularidad en España, como había asumido riesgos parecidos con otras deci¬siones a nivel universal. En aquellos momentos difíciles para el país, tal vez lo que más necesitaba España eran verdaderos amigos. Y no eran los mejores los que siempre y en todo daban la razón al régimen español, sino los que se atrevían a exigirle caminos mejores, más altos, ejemplares y difíciles. Entre estos ami¬gos estaba el Papa Pablo VI, que deseaba una transición pacífica de España hacia la democracia, impulsada por él mismo desde el comienzo de su pontificado en 1963.
8. PABLO VI IMPULSÓ LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA EN ESPAÑA
Como consecuencia del Concilio Vaticano II y debido al impulso personal de Pablo VI la transición política del Régimen de Franco a la Democracia – que comenzó el mismo día de la muerte del general (20 de noviembre de 1975) y culminó con la promulgación de Constitución (6 de diciembre de 1978) - fue preparada lentamente por la Iglesia diez años antes y fue uno de los factores que hicieron posible la transición a la democracia, sin que renaciesen odios anteriores y haciendo posible el tránsito en paz.
Quizá no se ha reconocido debidamente ese papel importante de la Iglesia, pero todo español de buena voluntad ha de reconocer que la Iglesia – gracias a la paciente labor de Pablo VI a través de la Jerarquía - logró evitar toda lucha religiosa y que fue muy positiva esa postura para que pudiese producirse un cambio político radical sin que se viese amenazada la paz.
Es de justicia hacer resaltar ese papel importante de la Iglesia en momentos que podían ser difíciles porque fue una de las instituciones que influyó más poderosamente en la normalidad de la transición. Sería tremendamente injusto no reconocer esa realidad.
Y el gran mérito de la actitud de la Iglesia correspon¬de a Pablo VI, aunque hay que decir también muy claro que la Jerarquía española no tuvo intervención directa en el cambio de Régimen. Se limitó a respetar y defender los derechos y las liberta¬des políticas de todos los españoles y aceptó la Constitución, aunque no faltaron las críticas de algunos obispos. La Iglesia no se metió para nada con los partidos políticos, sino que dejó a cada uno en libertad para que militase donde quisiere.
Los obispos se limitaron a su función religiosa y evangeli¬zadora y, naturalmente, pidieron libertad para ello, la misma libertad que pidieron para todos en el ejercicio de sus derechos humanos, que era lo menos que podían pedir. Y de esta manera se logró lo que no se había logrado nunca, y fue que la Santa Sede hiciera los acuerdos de independencia y colaboración entre la Iglesia y el Estado, para que cada uno tuviera sus propios derechos y respetase los del otro. Nadie puede ignorar que, como resultado de un proceso creciente, se fue acentuando cada vez más la real diferencia entre la sociedad civil y la comunidad eclesial.
Desde el final del Concilio el Episcopado Español fue alertando a los católicos españoles sobre las consecuencias y sobre las nuevas exigencias que el magisterio del Vaticano II significaban para el catolicismo español.
Desde el documento firmado en Roma el día 8 de diciembre de 1965, pasando por la Declaración de la Comisión Permanente del 29 de junio de 1966 y otros documentos, hasta los documentos sobre la "Iglesia y la sociedad política" y de "la Reconci¬liación", el Episcopado Español trató de actualizar para los católicos españoles la doctrina del Concilio. No siempre fueron escuchados y en alguna ocasión ni siquiera bien interpre¬tados. Pero es justo reconocer que los documentos colectivos del Episcopado fueron abriendo horizontes y despertando en las conciencias de muchos españoles una comprensión más actualizada de la misión de la Iglesia.
Mucha trascendencia tuvo el documento de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal de 23 de enero de 1973, Sobre la Iglesia y la comunidad política.. Los obispos, en este mismo documento, se defendieron de la acusación de hacer política porque denunciaba los pecados graves de la sociedad y reivindicaron la clarifica¬ción de la mutua independencia de la Iglesia y del Estado, aunque ello originase dificultades. La postura, por lo tanto, no podía ser más clara.
Evidentemente que no había sido así en años anteriores. Pero habría que fijarse en las coordenadas de otras épocas, analizar cuidadosa¬mente las circunstancias en las cuales tuvo lugar la vida de la Iglesia y entonces deducir las consecuencias pertinentes. Esta es precisamente una cuestión de tipo histórico que es necesario analizar.
Era lógico que el Gobierno español no aceptase de buen grado la actitud conciliar de los obispos. Eran católicos los que ejercían el poder político, aceptaban teóricamente las decisiones conciliares como un deber de su condición de creyentes, pero no estaban de acuerdo con algunas orientaciones conciliares que les parecían imprudentes poco meditadas al menos para España.
No podían estarlo, dada su mentalidad, con muchas afirmaciones de la Gaudium et spes; con la proclamación de la libertad religiosa como una exigencia de la misma personalidad humana; con la aceptación del ecumenismo y con otras orientaciones conciliares. Los políticos y gobernantes de entonces - muchos de ellos, al menos miraban con recelo al cardenal Montini; y aceptaron con disgusto su elevación a la Cátedra de Pedro, y no sólo por aquella intervención suya siendo arzobispo de Milán pidiendo clemencia para jóvenes estudiantes condenados a muerte que fue orquestada ten¬denciosamente desde el poder - ¬sino, principalmente, por el carácter abierto y dialogante con la cultura moderna y con el mundo que tuvo siempre el cardenal Montini, mucho antes de ser elevado al Sumo Pontificado. Por ello, no es extraño que las directrices conciliares que estaban en esa misma línea de renovación intraeclesial y de apertura a la reali¬dad del mundo y al devenir de la historia de la humanidad fuesen asumidas con frialdad por mera y estricta obediencia, pero sin convenci¬miento.
El Gobierno no entendió el progresivo distanciamiento de la Iglesia del Régimen, manifestado en algunos hechos particularmente significativos:
- El 8 de octubre de 1962, tres días antes de la apertura del Vaticano II se produjo el primero de los telegramas del cardenal Montini; el asunto puso muy nervioso al ministro de Asuntos Exteriores, Castiella, y a otros ministros.
- El 21 de junio de 1963, mientras el Consejo de Ministros se hallaba reunido en Barcelona, se produjo la elección de Pablo VI. Según el ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga: «La noticia preocupó al propio Franco, que comenta, con cara larga: “Un jarro de agua fría” ».
- El 29 de septiembre, Pablo VI inauguró la segunda sesión del Vaticano II, «con un discurso importante y hábil. Era evidente que a un régimen como el nuestro de entonces, esto le iba a afectar de modo capital»,, según palabras del mismo Fraga.
- El 12 de julio de 1964 tuvo lugar el León la clausura de Congreso Eucarístico Nacional en presencia de Franco; el mensaje del Papa fue considerado frío y muy significativo de los vientos que corrían en el Vaticano hacia España.
- El 6 de abril de 1965, la Jerarquía eclesiástica designó al arzobispo de Madrid, monseñor Morcillo, para que, en nombre de todos los obispos, visitase al Jefe del Estado pidiéndole que moviera el proceso de institucionalización y de reformas; era, indudablemente, el mejor interlocutor.
- El 29 de junio de 1967 el nuncio Riberi fue nombrado cardenal; en cambio, no lo fue el arzobispo Morcillo, como parecía lógico. Los dos nombramientos fueron muy significativos del aire que soplaba en Roma.
Las reformas liberalizadoras, las nuevas orientaciones conciliares y el impulso renovador de Pablo VI tuvieron probablemente más importancia en España que en ningún otro país, aunque solo fuese porque hasta entonces España había sido más conservadora que ningún otro país católico importante. La asociación formal con el Estado continuó, pero la Santa Sede dejó bien claro que deseaba un cambio.