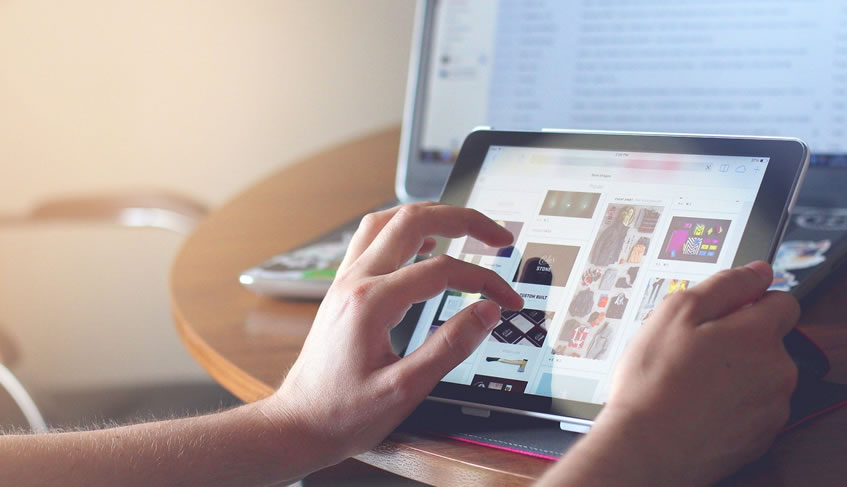A finales de septiembre, en el Seminario «Bien Común y Cultura Digital» celebrado en Roma, el Papa instó a poner el progreso al servicio del bien común, recordando la necesidad de no olvidar por parte de nadie —muy especialmente usuarios— la ética en el uso que hacemos de la tecnología a fin de evitar un paradigma «tecnocrático dominante».
En efecto, vamos introduciendo con absoluta naturalidad en nuestras vidas los avances exponenciales que se están produciendo en la ciencia y en la tecnología. A través de Internet, móviles, tabletas u otros muchos dispositivos, redes sociales o miles de aplicaciones que empleamos en nuestro día a día, se nos ofrecen múltiples servicios a los que accedemos con un fácil acepto. Y con ello vamos siendo parte, de manera más o menos consciente, de los denominados lagos de datos, de la nube o, en definitiva, de la digitalización de nuestra identidad.
Todo ello ha provocado ya diversas modificaciones en nuestros ordenamientos jurídicos en materias singularmente de protección de datos, propiedad intelectual o derechos de autor. Pero el Derecho está principalmente preparado para protegernos frente a terceros, como por ejemplo del tratamiento de nuestros datos que pueda hacer la Administración sanitaria o una empresa de energía, pero no para protegernos de nosotros mismos. Por eso, más allá de que las legislaciones —a nivel nacional, como nuestra nueva Ley Orgánica de Protección de Datos que apenas ha cumplido un año; o supranacional, como es el caso del Reglamento europeo— no han dejado de estar pendientes de tutelar el derecho a la intimidad, al honor y a la propia imagen y, consecuentemente, el derecho a la protección de datos —ya prevista en nuestro artículo 18 de la Constitución—, es necesario igualmente formar y educar a los ciudadanos en eso que ha venido en llamarse cultura de civismo digital.
Por tanto, además de las cautelas jurídicas que puedan establecer los ordenamientos acerca del diseño, programación, suministro o empleo de la tecnología, debemos atender a nuestros propios comportamientos y apelar al principio de responsabilidad, prudencia y auto-respeto. Resulta sorprendente que naveguemos por la red casi de forma inmune, aceptando todo tipo de invitaciones y requerimientos, permitiendo el acceso a nuestros contactos o nuestras imágenes a gente que decimos que son nuestros amigos sin haberlos visto jamás. Nos exponemos en un escaparate al universo donde nos comunicamos, nos desahogamos, mostramos nuestras preferencias políticas, musicales, viajes, salidas, lo que compramos y vestimos, amistades, familia… Y, sin embargo, nos volvemos ultra sensibles y nos indignamos ante la más mínima incursión en los propios datos que hemos suministrado con absoluta ligereza; o nos rasgamos las vestiduras y denunciamos un presunto rastreo por el hecho de que el Instituto Nacional de Estadística vaya a computar los dispositivos que hay en una determinada zona (a pesar de que se haga con datos agregados y anonimizados). Además, ingenuamente, creemos que podemos navegar por cualquier buscador o servicio tecnológico aparentemente gratuito sin ningún tipo de contraprestación a cambio, cuando, evidentemente, representan una actividad económica para su prestador, por lo que es mínimamente lógico que esta actividad sea retribuida de algún modo, como es, por ejemplo, la firma de un consentimiento o autorización para el uso de nuestros datos.
No basta, pues, con exigir a las Administraciones y a los reguladores que vigilen y establezcan las medidas necesarias para proteger el derecho a la intimidad, sino que, en paralelo, es tanto o más imprescindible exigirnos a nosotros mismos un comportamiento responsable, prudente y juicioso en el uso de la tecnología. El medio digital ha permitido un sistema en el que ya no somos meros receptores de comunicación, sino que nos hemos convertido en los protagonistas del medio, al emitir contenidos, historias o pareceres que dan lugar a una identidad digital (no siempre coincidente con la identidad real). Y en este nuevo rol, la educación y el respeto son elementos clave para garantizar el buen y cívico funcionamiento de una sociedad. De lo contrario, se impone el peligro de que los mismos grandes progresos que han permitido instaurar una serie de loables valores sociales y políticos, los acabemos dilapidando poniendo en riesgo la dignidad del ser humano, su libertad o el propio sistema democrático.
Decía el profesor surcoreano Byung-Chul Han en uno de sus exitosos ensayos, «En el enjambre», que el respeto va unido al nombre, y por eso anonimato y respeto se excluyen entre sí. Hoy reina una total falta de distancia entre el espacio íntimo y el externo, donde la intimidad es expuesta públicamente y lo privado se hace público. Prácticamente, hemos dejado de tener una esfera privada. En palabras del filósofo, ha desaparecido la distancia entre lo público y lo privado y sin distancia tampoco es posible ningún decoro. La nueva masa (que él denomina enjambre digital) no es ninguna masa en el sentido orteguiano, puesto que se compone de individuos aislados que se expresan espontáneamente, sin la más mínima reflexión y coherencia. A este enjambre digital le falta el alma de la masa. Por eso, afirma el autor, solo es percibido como ruido.
La Fundación Pablo VI ha puesto en marcha un Seminario Permanente sobre la Huella Digital que durante dos años reunirá a expertos en tecnología, economistas, juristas, filósofos, o académicos para analizar y dar pautas sobre la gobernanza de la tecnología.

Jesús Avezuela Cárcel
Director General de la Fundación Pablo VI
Publicado en Revista Ecclesia, número 4016