En 2001, hace ya más de 23 años, la humanidad logró un hito reseñable: conseguir leer el genoma completo de nuestra especie. Desde entonces, y a través de las sucesivas mejoras en la lectura de nuestro genoma, no hemos hecho más que aprender a utilizar esta enorme cantidad de información (3.340 millones de pares de letras en cada una de nuestras células, multiplicado por dos, la mitad heredada de nuestro padre y la otra mitad de nuestra madre) y a desarrollar aplicaciones útiles a partir de ella. Por ejemplo, gracias al conocimiento de nuestro genoma podemos detectar la presencia de mutaciones y diagnosticar las enfermedades de base genética, raras o no, que llamamos congénitas, incluso antes de que se manifiesten. Podemos detectar variantes genéticas que aparecen en algunas personas y que determinan su predisposición o resistencia a desarrollar algún cuadro patológico o a metabolizar adecuadamente o erróneamente algún fármaco, en lo que ha venido a llamarse la medicina personalizada de precisión. Podemos también identificar personas a través de los rastros biológicos que dejan, gracias a que el genoma nos singulariza, lo cual tiene un evidente interés en medicina forense y en investigaciones criminales. Todas estas podríamos considerarlas aplicaciones de alguna manera beneficiosas para el género humano.
Adicionalmente han aparecido otros usos que algunos llamamos recreativos y otros llaman test genéticos directos al consumidor que han enriquecido a numerosas compañías, tanto en forma de dinero como en datos genómicos de millones de personas, al popularizar el uso de herramientas que intentan correlacionar la presencia de determinados caracteres o rasgos personales con la identificación de variantes genéticas determinadas. Mientras estos usos tengan un destino no profesional, para echarse unas risas en familia en la sobremesa del domingo y discutir si uno tiene aproximadamente un 20% o un 30% de origen irlandés y otro tiene un 60% derivado del norte de África, no tengo nada que añadir. Pero el problema viene cuando algunas empresas han pretendido ir más allá y usar estas correlaciones, establecidas con mayor o menor robustez, para aconsejar la selección de un embrión humano obtenido por fecundación in vitro en base a determinadas variantes genéticas supuestamente asociadas a características psíquicas, como la inteligencia. Entonces tenemos un verdadero problema.
Hace unas pocas semanas saltó la noticia de una empresa estadounidense que por unos cincuenta mil dólares analiza un centenar de embriones humanos (obtenidos mediante técnicas de reproducción asistida, como la fecundación in vitro) para seleccionar aquellos que vayan a ser más inteligentes. Es tal el despropósito de esta iniciativa que se me agolpan los diferentes aspectos éticos que deben ser tenidos en cuenta y que, obviamente, en esta ocasión, se han desdeñado.
Cuando todavía recién estamos descubriendo los genes, individuales, cuyas mutaciones están detrás de muchas de las enfermedades congénitas, algunas devastadoras, que nos afectan hay quien quiere aplicar esta tecnología no con objetivos preventivos o curativos de enfermedades sino con evidentes objetivos de mejora, de mejoramiento, que no son más que eufemismos de la eugenesia, la selección de individuos, premiando a los que se reconocen como “puros” o “verdaderos” y descartando a los llamados “inadaptados”, que floreció primero en EEUU en algunos estados, como California, Carolina del Norte o Virginia, en el primer cuarto del siglo pasado y desgraciadamente sirvió luego de referencia a los científicos y médicos nazis del tercer Reich para sus deleznables experimentos durante la segunda guerra mundial.
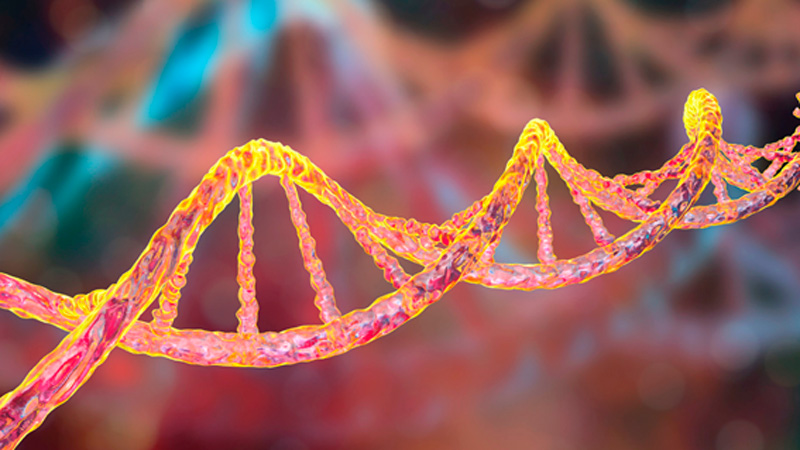
El diagnóstico genético preimplantacional (DGP) es una técnica ampliamente usada en las clínicas de reproducción asistida para parejas que tienen evidencias previas o sospechan que pueden tener hijos con alguna enfermedad grave e incurable, al ser portadores de mutaciones recesivas en el mismo gen asociado a esa enfermedad. También si portan variantes genéticas dominantes cuya mera transmisión ya determina la aparición de la enfermedad o la condición genética determinada. Esta es una técnica regulada por la Ley de Reproducción Humana Asistida de 2006 y supervisada por la Comisión Nacional de Reproducción Asistida Humana. No todas las patologías o condiciones genéticas pueden beneficiarse de esta técnica. Se realizan biopsias a cada embrión obtenido por fecundación in vitro, se obtienen un número muy limitado de células que son las que se someten a un análisis genómico. Finalmente se seleccionan para implantar aquellos embriones que, tras analizar su genoma, no desarrollarán la enfermedad. Evidentemente, no todo el mundo está de acuerdo con este procedimiento, que es por supuesto voluntario y que cada pareja o cada madre debe poder elegir, tras recibir el asesoramiento genético oportuno. Pero una cosa sí que está clara, la aplicación de la DGP tiene un objetivo preventivo, para intentar evitar el nacimiento de niños que vayan a desarrollar enfermedades graves, incurables, mortales y que generan mucho sufrimiento tanto a los afectados como a los familiares. La aplicación de la DGP no está pensada en absoluto para seleccionar a los embriones que supuestamente vayan a dar lugar a niños más inteligentes.
Lo cierto es que no conocemos aún los genes que causan todas las enfermedades de base genética. No conocemos en detalle los genes que están asociados a las múltiples formas de cáncer que padecemos. Menos todavía conocemos en detalle los genes que contribuyen a características psíquicas como la empatía, la afabilidad, la sociabilidad o la inteligencia, a pesar de que ha habido sucesivos intentos que han servido para proponer sucesivas listas de genes que "parecen" estar asociados a estas características, netamente poligénicas, producto de la interacción de las proteínas codificadas por muchos genes distintos. Hay que recordar que los estudios globales de asociación de variantes genómicas a determinados rasgos nos hablan de aparentes correlaciones con unas determinadas probabilidades, no de certezas ni de causalidades. El que seas portador de una variante genética encontrada en un 20% de las personas que acaban desarrollando una enfermedad no quiere decir que vayas a padecerla, ni tampoco que no vayas a padecerla. Tan solo nos habla de probabilidades, nunca de certezas. Lo cual es más cierto todavía cuando nos referimos a características psíquicas, no físicas, que aún entendemos menos y de las que carecemos todavía de mucha información.
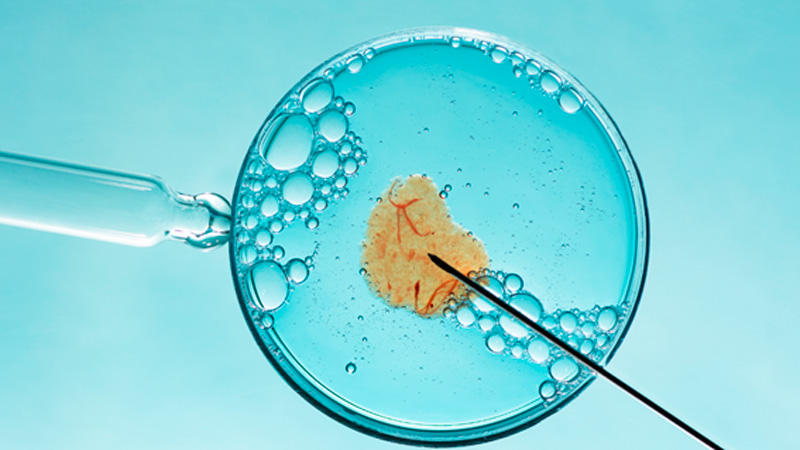
El cálculo de los riesgos de caracteres poligénicos es algo extraordinariamente complejo, a pesar de que han florecido aplicaciones como la que plantea esta noticia (que pretende seleccionar embriones en base a su potencial inteligencia) que relativizan esa complejidad y ponen al alcance de personas que carecen de la información adecuada la supuesta capacidad de elegir embriones con unas características psíquicas determinadas. En realidad, lo que manejan estos cálculos es una mera probabilidad, nunca una certeza, como sí ocurre al diagnosticar la presencia de mutaciones netamente asociadas a la aparición de los síntomas de una enfermedad. Resulta interesante la lectura del informe que, sobre este tema, publicó el Observatorio de Bioética y Derecho de la UB, firmado por Itziar de Lecuona y Gemma Marfany.
Hay que recordar que lo que somos es producto de dos factores. En primer lugar, de nuestras predisposiciones genéticas, de nuestros genes, de nuestro genoma. Y, en segundo lugar, de todas las interacciones que tenemos con el medio ambiente, de nuestra educación, de nuestros hábitos de vida y del intercambio de información que realicemos con el entorno. La inteligencia, como cualquier otro rasgo de personalidad que nos define, requiere naturalmente de los dos componentes para desarrollarse en plenitud. Por lo tanto, representa un fraude científico pretender asociar directamente características de inteligencia a la presencia de determinadas variantes genéticas.
Adicionalmente, aunque supiéramos las variantes de esos genes que determinan una mayor inteligencia (que no los conocemos) en mi opinión no estaría éticamente justificado promoverlos en detrimento de otros, con el objeto de que nacieran niños supuestamente más inteligentes. El deber de la ciencia es ayudar a normalizar nuestras diferencias en salud y bienestar. No debe contribuir a ampliar estas diferencias. Esto es éticamente inaceptable y estaríamos aplicando de forma inadecuada nuestro conocimiento, no para permitir que todas las personas tengan una existencia adecuada, con salud y bienestar, sino forzando el nacimiento de niños y niñas supuestamente más inteligentes.
Otro aspecto que resulta altamente preocupante es la accesibilidad y asequibilidad de estos procedimientos. El acceso a estas técnicas naturalmente no va a estar al alcance de todos (¿quién puede pagar 50.000 dólares para seleccionar los embriones humanos a gestar?), por lo que se potenciarían todavía más las diferencias de clase social y, caso de tener un dudoso éxito, de las futuras perspectivas laborales de estas personas. Desaparecería el ascensor social que actualmente permite, en países que tienen enseñanza pública gratuita o subvencionada como el nuestro, que personas de extracción social humilde puedan estudiar y desarrollar enormemente sus capacidades.
Creo que es extremadamente peligroso revitalizar los sueños mesiánicos de la eugenesia, un mundo ideal, perfecto, en el que las personas son seleccionadas cuando son embriones por determinadas características (como la supuesta marca que determina que serán inteligentes, marca que todavía no conocemos) descartando aquellos que no cumplen determinados criterios arbitrarios que se han fijado. Este era el guion de una película mítica, GATTACA, adelantada a su tiempo (se estrenó en 1997) que todos veíamos como una distopía, propia de la ciencia ficción, pero que algunos pretenden llevarla hoy a la realidad.
Es del todo éticamente inasumible por nuestra sociedad y no deberíamos promover estas prácticas, que, además de no estar justificadas, carecen de la validez científica que las sustente.
Dr. Lluís Montoliu
CNB-CSIC, CIBERER-ISCIII
Madrid (España)



