Desde fines de los años 1960 y con toda seguridad durante la década de 1970, se produjo un punto de inflexión en el ámbito de las humanidades y de las ciencias sociales, indistintamente caracterizado como el “giro interpretativo”, “el renacimiento de la razón práctica” o “el retorno a la filosofía política sustantiva”.
Salvando el deliberado propósito de acentuar una u otra perspectiva de análisis, todas estas calificaciones hacen referencia a las limitaciones las ciencias “duras” y del análisis lógico-matemático para dar respuesta a las preguntas troncales de las denominadas “ciencias del espíritu”: ¿Quién es el hombre, y cómo puede y debe actuar si pretende ser fiel a sí mismo? Dejando también a salvo la (deseable) autonomía del desarrollo del pensamiento estrictamente académico, este giro metodológico puede asimismo explicarse como reacción frente a la emergencia de interrogantes morales y políticos en buena medida inéditos.
Entre los nuevos problemas morales no ocupó un lugar menor el progreso sostenido y constante de las ciencias empíricas y de la técnica y la cuestión de los criterios que deberían orientar su aplicación a la vida humana. Es ya un lugar común afirmar, en este orden de ideas, que la Bioética como rama específica de la Ética nace, precisamente, frente a la advertencia del oncólogo Van Rensselaer Potter de que era preciso tender un puente entre los saberes tecnológicos y humanísticos, a fin de que el progreso de los primeros no se concretara en una seria amenaza al medio ambiente y, en consecuencia, a la supervivencia del hombre.
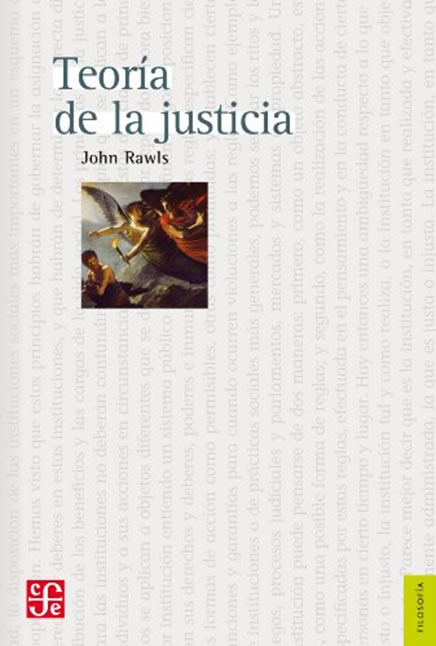 La reflexión posterior de la Bioética se centralizó en la pregunta sobre la diferencia entre usar y cuidar la vida humana, y en la simultánea advertencia (coincidente con el giro en las ciencias del espíritu) de que esta pregunta no podía responderse desde las ciencias empíricas ni mucho menos desde la técnica, por la sencilla razón de que no es una pregunta científica ―en este sentido estricto de ciencia― ni técnica, sino ética[1].
La reflexión posterior de la Bioética se centralizó en la pregunta sobre la diferencia entre usar y cuidar la vida humana, y en la simultánea advertencia (coincidente con el giro en las ciencias del espíritu) de que esta pregunta no podía responderse desde las ciencias empíricas ni mucho menos desde la técnica, por la sencilla razón de que no es una pregunta científica ―en este sentido estricto de ciencia― ni técnica, sino ética[1].
De forma paralela, surge en la misma década la pregunta por la legitimidad del esquema constitucional-liberal de organización política, en un contexto social marcado por una creciente fragmentación religiosa, moral e incluso cultural. Como lúcidamente resumió John Rawls algo más tarde, en la introducción a su libro Liberalismo político, parecía urgente abordar la siguiente cuestión: “¿Cómo es posible la convivencia pacífica y estable de ciudadanos que sostienen los mismos principios de justicia y que, sin embargo, están profundamente divididos en sus concepciones acerca del bien?”[2]. La solución que propuso John Rawls en su Teoría de la justicia de 1971 destaca por su inigualable impacto no sólo en el campo de la filosofía política, sino en casi todo el espectro de las ciencias humanas y sociales, incluyendo por supuesto a la Bioética[3].
Tres factores confluyeron, en fin, en el nacimiento casi simultáneo de la Bioética como un desprendimiento de la Ética, y la inmediata y sostenida repercusión de la Teoría de la justicia de John Rawls: el giro metodológico en el campo de las ciencias del espíritu, la urgente necesidad de identificar términos de legítimos de organización política para una sociedad moralmente fragmentada, y los desafíos morales disparados por el acelerado desarrollo de las ciencias y de la técnica aplicadas a la vida humana.
La teoría de la Justicia: justicia como imparcialidad para una sociedad plural
Es casi unánime el reconocimiento de Rawls como uno de los filósofos políticos más importantes del siglo XX. Parafraseando a Nozick, la filosofía política contemporánea en general, o bien coincide en lo fundamental con la teoría de justicia de Rawls, o bien disiente, pero en cualquier caso se siente obligada a justificar su postura[4].
Las razones de esta opinión son varias. En parte se debe a los méritos del propio Rawls, que ha sabido como pocos sistematizar, renovar y justificar las ideas estructurales de una tradición cada vez más universal, tanto en el pensamiento como en la práctica política. En otra buena medida, se debe también a las circunstancias en las que nació su obra. Coincidiendo con el giro metodológico de las ciencias “del espíritu”, no pocos ofrecen a este trabajo como ejemplo de un retorno a debates sustantivos de filosofía política, y una ruptura con la corriente de análisis político y moral puramente formal y cuantitativo que lideraba entonces la academia anglosajona[5].
Más allá de las matizaciones con que quepa aceptar esta afirmación, la propuesta de Rawls contrastó con la inercia en la que había caído la tradición liberal, que desde Mill poco había avanzado en el esfuerzo por comprenderse a sí misma y por justificarse. Como señaló Rawls en la introducción a la Teoría de la justicia, el liberalismo que se transmitió de generación en generación en las aulas universitarias norteamericanas estaba inescindiblemente conectado al utilitarismo de John Stuart Mill, David Hume, o Adam Smith, entre otros. De forma tal que el liberalismo como tradición de pensamiento se había encerrado a sí mismo en una suerte de encrucijada, consistente en tener que elegir entre una de estas dos alternativas: justificar la legitimidad de las prácticas constitucionales basándose en razones utilitarias (de interés) o justificarlas por razones morales (siguiendo, por ejemplo, la ruta iniciada por John Locke). Ni una ni otra opción eran aceptables, según Rawls, para el ciudadano liberal de los años 1970.
La tradición heredera de Locke no era aceptable porque, en opinión de Rawls, implicaba dejar de lado la “prioridad de la justicia sobre el bien”, esto es, la imparcialidad (o neutralidad) que toda concepción liberal de lo justo esgrime respecto de las concepciones de lo bueno. Una teoría liberal de la justicia, decía Rawls entonces, debe poder justificarse ante cualquier persona “racional” (una persona capaz de ordenar coherentemente medios y fines) y “razonable” (una persona que acepta como indiscutibles, los valores políticos liberales de igualdad y de libertad), con independencia de cuáles sean sus convicciones morales. La tradición heredera de Hume y Mill no era aceptable, en cambio, porque si bien se presentaba como “imparcial”, ponía a temblar la fuerza de las libertades típicamente liberales (libertad de conciencia, libertad de pensamiento, libertad de expresión, etc.), condicionándolas a su utilidad social.
Pues bien, La Teoría de la justicia se propuso superar esta encrucijada con una propuesta fundamentalmente metodológica que, muy sintéticamente, puede explicarse en cinco pasos. En primer lugar, advirtió que, como todo intento de justificación, una teoría liberal de la justicia asume premisas que no pone en discusión, pero que debe al menos transparentar. Entre estas premisas, Rawls incluye el principio de la prioridad y la igualdad de la libertad, según el cual todo ciudadano es igual en su derecho a gozar de la más extensa (más adelante hablaría Rawls de la más “adecuada”) libertad posible, que sea compatible con el derecho del resto de los ciudadanos a gozar de la misma extensión de libertad. Una vez recogida esta extensión de libertad en las típicas cartas de derechos fundamentales, tales derechos son “prioritarios” a cualquier cálculo utilitario. Se imponen, en otras palabras, sobre el interés general.
En segundo lugar, la obra limita el número y el tipo de problemas que una teoría liberal debe intentar resolver y luego justificar. Una teoría liberal de la justicia no debe proponer soluciones para todos y cada uno de los aspectos de nuestros sistemas y prácticas constitucionales/liberales de gobierno, sino que debe focalizarse en su esquema institucional básico. Debería poder justificar, en esta línea, la lista de libertades y derechos que se consideran “prioritarios” al interés mayoritario; y un sistema de reparto del poder público que sea funcional a la prioridad de la libertad y a la igualdad de oportunidades y de representación.
Tercero, y esta es quizá la parte que más trascendió de la obra, cualquiera sea el esquema institucional que se proponga, debe ser imparcial respecto de todo aquello que define quiénes somos y qué intereses concretos tenemos: nuestra posición social, nuestra riqueza, nuestros talentos naturales y nuestras convicciones morales. Con la finalidad de garantizar esta imparcialidad Rawls propuso un método de razonamiento que denominó “posición original”, que es bastante más práctico de cómo se lo suele explicar. A grandes rasgos, el método consiste en imaginar que, como la Diosa Diké, nos vendamos los ojos y dejamos detrás de un “velo de la ignorancia” todos los ítems respecto de los cuales cualquier teoría (y cualquier práctica liberal) debería ser imparcial. Reservando estos datos detrás del velo, sugiere Rawls que simulemos que somos representantes en una suerte de asamblea constituyente, a la que denomina “posición original”, donde se nos pide votemos por el sistema político-institucional más adecuado y eficiente para optimizar el principio de igual libertad para todo ciudadano, sabiendo que este principio debe efectivizarse en un medio caracterizado por la escasez de recursos y por la diversidad de identidades (morales, sociales, etc.)
Utilizando este mecanismo, Rawls cree posible justificar de forma imparcial y además categórica (no utilitaria), tanto una lista de libertades básicas del tipo de las que se incluyen en la mayoría de las constituciones occidentales, como lo que en esta breve explicación clasificamos como cuarto aporte, a saber, un criterio de justicia distributiva según el cual “las desigualdades sociales y económicas tienen que satisfacer dos condiciones: primero, deben estar vinculadas a posiciones y cargos abiertos a todos en condiciones de igualdad equitativa de oportunidades; y, segundo, deben promover el mayor beneficio para los miembros menos aventajados de la sociedad”.
Finalmente, como segunda garantía para la solidez de la justificación obtenida, ofrece Rawls otros de sus más difundidos aportes, el concepto de “equilibrio reflexivo”, según el cual cualquier teoría sobre lo justo debe ser compatible con nuestras intuiciones fundamentales acerca de lo justo y lo injusto (si nuestra teoría de la justicia no ofrece argumentos sólidos para condenar la eutanasia eugenésica involuntaria, por poner un ejemplo, es un signo de alarma: deberíamos volver a revisar sus principios y sus modos de razonamiento).

Del Rawls de la Teoría de la justicia al Rawls del Liberalismo Político
Poco tiempo después de la publicación de La Teoría de la justicia, surgió entre los intérpretes de Rawls la pregunta por la efectiva superación de la encrucijada liberal entre el utilitarismo y “el intuicionismo”. Mientras algunos (como Herbert Hart) apuntaban que la Teoría no había logrado sacudirse las debilidades del utilitarismo[6], otros (como Michael Sandel) señalaban lo contrario: Rawls había articulado una propuesta fuertemente enraizada en una teoría kantiana de lo bueno que, si bien le había permitido mitigar el utilitarismo de Mill, anulaba su pretensión de imparcialidad[7].
Durante la década de 1980 Rawls se dedicó a responder éste y otro conjunto de objeciones en una nueva serie de trabajos, que fueron luego sistematizados y reeditados en el libro El liberalismo político (1993). Este libro consolidó la etapa que muchos intérpretes denominan “el segundo Rawls”, caracterizada por el explícito rechazo a la interpretación de Sandel.
En el contexto del pluralismo que caracteriza a las sociedades liberales, aclara Rawls en esta segunda etapa, las teorías de lo justo y las prácticas político-jurídicas deben ser aceptables para un público que no es homogéneo en sus convicciones morales, aunque pueda ser relativamente homogéneo en algunas de sus convicciones políticas. No intentemos, pues, buscar fundamentos “metafísicos” para justificar la teoría o la práctica liberal, pues cuando más profundos son los fundamentos de nuestros argumentos y decisiones, menos aceptables resultarán. El liberalismo como práctica y como teoría de la justicia debe ser imparcial, incluso, respecto del liberalismo moral.
El punto de partida para justificar un esquema institucional deben ser las ideas políticas en las que estamos de acuerdo: debemos mostrar que nuestras prácticas y nuestras teorías de justicia son coherentes con nuestras concepciones “políticas no metafísicas” de persona y sociedad. A la pregunta ¿qué es una concepción política, no metafísica, de persona y sociedad?, responde Rawls: es una concepción que puede elaborarse a partir de las ideas y valores asentadas en nuestras prácticas constitucionales, y compartidas por todos los referentes indiscutibles de la tradición liberal, como Rousseau (que ha legado la idea de igualdad y democracia); Mill (que ha legado el antipaternalismo); o Locke (que ha legado la idea de prioridad de la libertad).
Rawls sostiene que tanto estas ideas y valores políticos, así como las concepciones de persona y sociedad que pueden articularse con las mismas, son aceptables desde las múltiples (y a veces contradictorias) concepciones comprehensivas (concepciones metafísicas, morales, etc.) que, como cuestión de hecho, conviven pacíficamente en nuestros sistemas constitucionales. De este modo, una teoría, un sistema de gobierno y cualquier decisión pública recibe su fuerza moral no de una concepción moral particular, sino de todas las concepciones comprehensivas que -cada una a su modo y cada una por sus propias razones- son compatibles con las ideas fundamentales del liberalismo político.
Una teoría y/o una práctica es justa, en fin, cuando es imparcial, incluso, respecto de una teoría liberal (kantiana) de lo bueno. La imparcialidad se plasma y manifiesta en el hecho de que puede recibir el consenso “entrecruzado” de las múltiples y a veces contradictorias concepciones del bien (y del mundo) que coinciden con el núcleo duro del liberalismo político. Desde el punto de vista del discurso público de una sociedad liberal, que Rawls denomina “razón pública”, la validez de los argumentos depende de su mayor o menor capacidad para recabar el consenso entrecruzado.
Rawls y la Bioética: una propuesta procedimental con tres excepciones, el concepto de persona, el aborto y el suicidio asistido
Como se dijo, una de las razones por las que la obra de Rawls generó tanto impacto en tan diversos campos de pensamiento y de acción política, es que no se propuso ofrecer respuestas para problemas contingentes, sino más bien un método de razonamiento y de argumentación práctica, dirigido a garantizar una forma imparcial de resolverlos en un contexto de pluralismo moral.
Este fue también el empeño de las primeras grandes obras de Bioética fundamental, como Principles of Biomedical Ethics, de Beauchamps-Childress[8]; o The Foundations of Bioethics, de Enghelhardt[9]; y es, sin duda, también el campo de deliberación del más reciente denominado “bio-derecho”, que se pregunta por el modo en que el Derecho debería asegurar el respeto de los principios bioéticos. Esta coincidencia de objetivos y de puntos de partida explica que éstas sean las ramas de mayor conexión entre la bioética y la obra de Rawls.
Si hubiera que señalar el más claro aporte de Rawls en estos dos planos, podría decirse que se trata de un criterio para justificar y al mismo tiempo concretar los ya clásicos principios de Bioética fundamental enunciados por Beauchamp y Childress: principios de autonomía, beneficencia, no-maleficencia y, particularmente, el principio de justicia.
Así, el Rawls de la Teoría de la Justicia nos dirá que cualquiera sea el significado que atribuyamos a estos principios, debe poder pasar el test de la posición original y del equilibrio reflexivo; mientras que el Rawls del liberalismo político añadiría la exigencia del consenso entrecruzado (y su derivado, la razón pública). Esta forma de conexión fue muy tempranamente hecha por Norman Daniels al aplicar el concepto de “equilibrio reflexivo amplio” al plano bioético, y por los propios Beauchamp y Childress[10]. Por lo demás, a la pregunta algo más concreta acerca de cómo asignar recursos escasos cuando lo que está en juego es la vida humana, en ambas etapas respondería Rawls con el segundo principio de justicia, el principio de diferencia.
Salvando lo dicho, también es cierto que Rawls se “mojó”, por así decirlo, con tres cuestiones sustantivas. La primera, es la concepción de persona y dignidad, a partir de la cual se articulan los principios (y en su caso las reglas) de la Bioética fundamental y, mediante ésta, de todas las demás ramas de la Bioética. Las otras dos cuestiones atañen directamente al denominado Bioderecho: el aborto y el suicidio asistido.
Vamos con la primera de esas cuestiones. La pregunta más discutible de la Bioética fundamental, y también la más fundamental para todas las ramas de la Bioética –valga la redundancia- es, sin lugar a dudas, la siguiente: ¿Qué entendemos por persona y dignidad? Si este punto no se aclara, difícilmente pueda ofrecerse guía alguna para garantizar que la persona sea objeto de respeto, y aventar la no poco probable amenaza de que se la sacrifique en nombre del progreso científico y técnico.
Ya hemos dicho algo sobre el modo en que el “segundo” Rawls considera que debe articularse el concepto de persona (y dignidad) en una sociedad plural: ha de ser construido a partir de las ideas fundamentales e implícitas en el pensamiento democrático y, más concretamente, de la concepción que tienen de sí mismos los ciudadanos de un régimen democrático en tanto que ciudadanos o personas morales. Todo lo cual conduce, a su juicio, al siguiente resultado: es persona todo aquel que efectivamente goza de una facultad para el bien – es decir, para articular un plan racional de vida- y una facultad para ser justo –es decir, para compatibilizar su propio plan racional con los demás planes racionales-.
Identifica, pues, Rawls en el corazón de la tradición liberal de pensamiento y de acción política, un concepto gradual de persona, que no aplica a todo ser humano en la misma medida, sino que varía en función del mayor o menor desarrollo de las capacidades de racionalidad y razonabilidad. Sobre esta base, aduce que debe tratarse como un «caso médico o psiquiátrico», o como un caso de «debilidad de carácter», a todo sujeto que no comparta este concepto de persona o que no lo asuma como un ideal a desarrollar. Se advierte aquí una relativización del valor de la persona humana: no toda persona humana es igualmente acreedora del reconocimiento de la personalidad jurídica fundamental (que Rawls denomina personalidad moral). Quedan excluidos, en especial, los sujetos por nacer, las personas con discapacidad mental grave y quienquiera que haya perdido definitivamente el uso de sus facultades morales.
No es de extrañar, en todo caso, que a partir de este concepto relativizado de persona, haya deducido Rawls una solución para el problema del aborto muy similar, por no decir idéntica, a la que construyó la Corte Suprema norteamericana en el famoso precedente de 1973, Roe vs. Wade (410 U.S. 113): toda mujer debería poder decidir por sí misma si quiere continuar o no el embarazo, al menos durante el primer trimestre, que es la etapa en la cual el feto –según Rawls- no ha desarrollado en absoluto ninguna de las dos facultades mencionadas.
En línea con su concepto de persona, y en forma bastante coherente con su aplicación al problema del aborto, Rawls abordó el tema del suicidio asistido en dos ocasiones. Primero indirectamente, sumándose a una petición junto a otros filósofos ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, en calidad de amicus curiae, en la cual se argumentó a favor de la despenalización del suicidio asistido en los estados de Nueva York y Washington, en los casos resueltos en 1997, Washington vs. Glucksberg (521 U.S. 702) y Vacco vs. Quill (521 U.S. 793)[11]. La segunda vez, con más detalle y de forma directa, en una entrevista concedida a Bernard G. Prusak, en septiembre de 1998 en la revista Commonweal, donde explicó el sentido de su participación en el escrito anterior, a la luz de la idea de razón pública. Aclaró en esta ocasión que “la razón pública tiene que ver con cómo deben decidirse las cuestiones. Pero no dice cuáles son las buenas razones o las decisiones correctas”, y que es lo suficientemente amplia como para dar espacio a argumentos a favor y en contra del reconocimiento del suicidio asistido.
Cabe una última aclaración. Rawls aceptó en todo momento que tanto el problema del aborto como el del suicidio asistido generan una profunda división en las sociedades occidentales. Una división que se explicaría no solamente por el pluralismo moral subyacente, sino también porque los valores de la razón pública liberal pueden balancearse razonablemente tanto a favor como en contra de su legalización. Serían dos ejemplos de lo que Rawls denominó “puntos muertos” (stand-off) en el discurso público liberal: puntos que exigen ser resueltos para una convivencia política ordenada, pero que sin embargo pueden ser resueltos de un modo u otro, según cómo se balanceen los valores esenciales de la razón pública.
Rawls advierte el peligro que esta clase de asuntos representa para la estabilidad y la consecuente necesidad de que la sinceridad se manifieste con la mayor claridad posible. Propone, entonces, que los ciudadanos introduzcan en las discusiones pertinentes argumentos propios de sus doctrinas comprehensivas, con la condición de que, paralelamente, muestren que son compatibles con la razón pública. De esta forma, explica Rawls, la concepción política de justicia alcanzaría el máximo nivel de publicidad al cual debe aspirar cualquier concepción política y liberal. Esto es, la situación donde cada ciudadano sabe que los demás ciudadanos aceptan los mismos términos de cooperación y están dispuestos a actuar en consecuencia.
Algunas conclusiones
En los 50 años que nos separan desde que en 1971 se publicó La teoría de la justicia, y la Bioética comenzó a gestarse como una rama relativamente autónoma de la Ética y de la filosofía política, la ciencia y la técnica han evolucionado de manera exponencial, dando lugar a nuevos y quizá más acuciantes interrogantes morales y políticos. Desde la inteligencia artificial y el denominado transhumanismo, hasta los múltiples dilemas asociados a la batalla universal contra el COVID-19 (como la necesidad de ponderar riesgos y distribuir equitativamente recursos sanitarios escasos, en casos de vida o muerte), renace una y otra vez la pregunta elemental de toda ciencia social y humana: ¿qué es el hombre y cómo debemos actuar para estar a la altura de su dignidad?
Si nos focalizamos en la respuesta más directa y explícita que ofrece Rawls a esta pregunta, se pone de manifiesto la intrínseca contradicción en la que se sume cualquier teoría y cualquier práctica política que renuncia a toda pretensión de verdad, pero pretende afirmar al mismo tiempo la naturaleza absoluta -no utilitaria- de las libertades básicas de la persona. Una concepción de persona “política no metafísica” es tan mutable como mutables son nuestras prácticas y aún nuestras ideas políticas. Y si la persona misma es relativa, también serán relativas y mutables sus libertades, por la sencilla razón de que el reconocimiento de la personalidad es condición del reconocimiento de la titularidad de las libertades.
Si, en cambio, damos un paso atrás y nos quedamos con lo esencial del ideal al que apuntó Rawls, la vigencia y la fuerza convincente de su propuesta es tan fuerte hoy como ayer. Más allá de nuestras profundas diferencias morales e incluso antropológicas, podemos y debemos reconocer aquello en lo que coincidimos, a saber, que nadie puede ser nunca tratado como un medio al servicio de ningún interés social, político, científico o técnico.
Pilar Zambrano
Profesora de Filosofía del Derecho
Universidad de Navarra
[1]. El término “Bioética” fue introducido por primera vez en 1970 por este autor, en “Bioethics: The Science of Survival”, Perspectives in Biology and Medicine, Nueva York, 1970, y se extendió luego con la publicación de su libro Bioethics. Bridge to the Future, Englewood Cliffs, New Jersey, Prentice Hall Publ., 1971.
[2] Cfr. RAWLS, JOHN, «The Idea of an Overlapping Consensus», Oxford Journal of Legal Studies, 7-1987, pp. 1-25; Political Liberalism, Columbia University Press, New York, (expanded edition), 2005, pp. XLV y XLVi. (Hay traducción al español: Liberalismo Político, Antoni Domènech, (trad.), Crítica, Barcelona, 1996).
[3] Rawls, J., A Theory of Justice, Cambridge, Massachusetts, 1971. (Hay traducción al español: Teoría de la Justicia, González María Dolores, (trad.), Fondo de Cultura Económica, Madrid, 1978.
[4] Nozick, R., Anarquía, Estado y Utopía, Tamayo, R. (trad.), México, Fondo de Cultura Económica, 1988, p. 183.
[5] Cfr. Daniels, N., «Introduction», Reading Rawls, Daniels, N., (ed.), Oxford, Basil Blackwell, 1983, p. X.
[6] Hart, H.L., «Rawls on Liberty and its priority», en Daniels, N. (ed.), Reading Rawls, Basil Blackwell, Oxford, 1983, 230.
[7] Sandel, M., Liberalism and the Limits of Justice, Cambridge University Press, 1982, 7-11.
[8] Tom L. Beauchamp and James F. Childress, Principles of Biomedical Ethics, 1st. Edition, New York: Oxford University Press, 1979 (La octava edición se publicó en 2019).
[9] H. Tristam Engelhardt, Jr., Principles of Bioethics, New York: Oxford University Press, 1986 (la segunda edición se publicó en 1996).
[10] Ver Daniels, N., «Wide Reflective Equilibrium and Theory Acceptance in Ethics», Journal of Philosophy, 76 (1979), 256-282; y Beauchamp, T L., «Bioethical and Biojuridical Principlism: Do European Bioethics and Biolaw need a Different Framework of Principles?» Principia Iuris, V 17 Nº36 (2020), 29. Sobre esta conexion conceptual ver Vergara, O. «Principlism and Normative Systems», en Bioethical Decision Making and Argumentation, Seoane, J., Serna, P., eds., Springer, 70.
[11]cfr. Dworkin, R., Nagel, Nozick, Rawls, Scanlon, Thompson, «Assisted Suicide: The Philosophers Brief», The New York Review of Books, marzo de 1997, p. 41.



